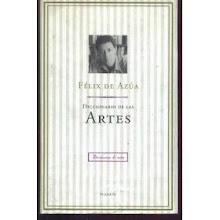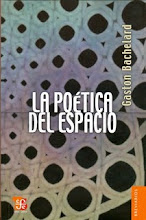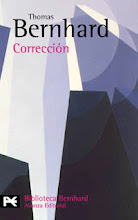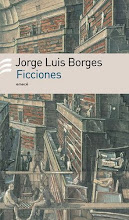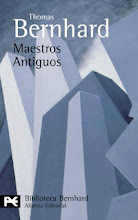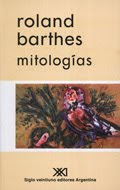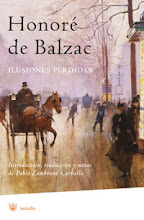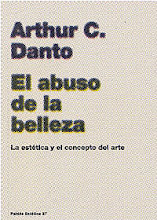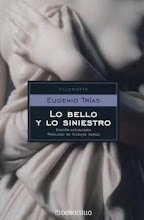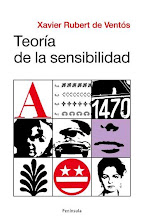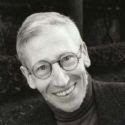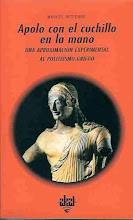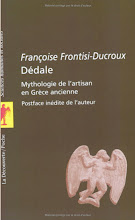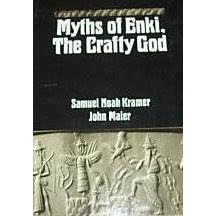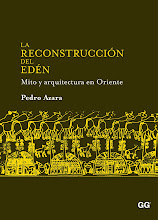Un RiTo es una ceremonia, practicada a intervalos regulares, y protagonizada por personas autorizadas, que aRTicula una relación entre el cielo y la tierra. El rito permite que los humanos inquieran al cielo por el porvenir, por ejemplo, o traten de torcer el hado funesto que se preve o se anuncia, y trae a la tierra las respuestas, a veces enigmáticas y necesitadas de interpretación o desciframiento, que los dioses conceden los humanos.
Al mismo tiempo, el rito permite mostrar realidades ocultas u ocultadas, que pueden así, aflorar a la superficie y manifestarse por unos días, sin que su exteriorización visible trastoque el orden establecido o aceptado e, incluso, enriquezca o matice a éste.
Así, por ejemplo, un rito ejemplar era el que daba lugar a las fiestas de las Thesmoforías en la Grecia antigua, particularmente en Atenas. Se trataba de unas fiestas en honor de la diosa Démeter. Ésta era una diosa ancestral que había enseñado a los humanos a cultivar los cereales y les había proporcionado toda una serie de técnicas para habilitar un territorio. Una parte de las técnicas eran un regalo de Démeter (Ceres, en el mundo romano).
Toda vez que los cereales brotaban de la tierra y permitían soportar hambrunas, Démeter estaba plenamente al corriente de los daños, mortales, que la falta de alimentos causaba. Por eso, Démeter era una diosa que presidía el ciclo de la vida. Démeter daba la vida, pero también reinaba en el mundo de los muertos.
El buen orden ciudadano dependía así de esta diosa. La ciudad, en paz, estaba alimentada por Démeter que cuidaba que nada faltara a los hombres, ni que éstos cometieran faltas.
La ciudad se componía de ciudadanos. pero éstos solo eran varones adultos, descendientes de ciudadanos. Las mujeres no formaban parte del cuerpo de ciudadanos. Su espacio era el espacio doméstico, no el espacio público, ejemplificado por la centralidad del ágora, en el que solo podían platicar varones. Del mismo modo, las mujeres tenían proscrita la presencia en actos públicos como, por ejemplo, los juegos.
Las mujeres estaban autorizadas, sin embargo, a participar en un rito especial. Éste estaba dedicado a Démeter. Los varones, por su parte, estaban excluidos. Durante este ritual, se escenificaba algo así como una ciudad de mujeres. Así, el segundo día, las mujeres se comportaban como si la civilización no hubiera llegado, el espacio ordenado, delimitado no existiera, y los alimentos procedentes del cultivo de la tierra aún no brotaran. Escenificaban los rigores de la vida en ausencia de la ciudad y la cultura.
Solo al tercer día, el buen orden urbano era restablecido.
De este modo, las mujeres escenificaban que también ellas eran ciudadanas (por unos días) y que la cultura urbana les debía tanto como a los varones. Se mostraba qué ocurriría si las mujeres fueran miembros de pleno derecho de la ciudad; se representaba una sociedad urbana ideal. Ideal en parte, ciertamente, puesto que los varones estaban excluidos. Mas, en tanto que las mujeres asumían tareas tanto tradicionalmente asociadas a mujeres cuanto a varones, de algún modo, la ciudad ideal, en la que hombres y mujeres compartirían tareas, se representaba durante tres d´ñias.
De este modo, el roto permitía representar un sueño; daba cuerpo y voz a los sueños y los deseos. De este modo, el ser humano alcanzaba su plena humanidad.
Mostrando entradas con la etiqueta Asignatura optativa. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Asignatura optativa. Mostrar todas las entradas
martes, 12 de marzo de 2013
domingo, 3 de marzo de 2013
EL CENTRO Y EL CAMINO (HERMES Y HESTIA) (ASIGNATURA OPTATIVA, miércoles, 29 de febrero de 2013)
Los dioses griegos, como en los panteones antiguos politeístas, actuaban siempre dentro de una red de divinidades. Muy a menudo, formaban pareja con dioses antitéticos, con los que no mantenían necesariamente relaciones de parentesco.
Cada divinidad asumía una o varias funciones, se encargaba de una o varias tareas -velaba por éstas o las inspirada- y éstas se completaban o se matizaban, se enriquecían y se complicaban con las que ejercían las divinidades con las que se las relacionaba.
En Grecia, las diosas eran numerosas e importantes: Atenea- diosa de la guerra, pero también de la construcción-, Afrodita -divinidad del deseo y del odio-, Démeter -diosa de los cereales alimenticios y los muertos-, Ártemis -diosa de la naturaleza salvaje y veladora del espacio domesticado-, etc.
Pero, quizá la divinidad femenina más cercana a los seres humanos, era Hestia (en el mundo latino asociada a la diosa Vesta, conocida hoy por haber sido atendida por sacerdotisas vírgenes llamadas vestales). Hestia velaba por el corazón del espacio doméstico, del hogar. Literalmente se hallaba en el centro del hogar, que presidía y guardaba. un altar dedicado a esta divinidad se hallaba siempre cerca del fuego.
Hestia era la divinidad del fuego civilizado, controlado por los hombres. Por eso, su campo de acción no se limitaba al espacio doméstico sino que se extendía al espacio urbano. En el centro de la urbe, en efecto, solíase erigirse un templo dedicado a esta divinidad, en cuyo interior manteníase encendido en permanencia el fuego sagrado de la ciudad. Así, cuando, a partir del siglo VIII aC, los colonos griegos, quizá debido al exceso de población y la falta de recursos alimenticios se vieron obligados a emigrar de la ciudad-madre (la metrópolis) para fundar una colonia en cualquier espacio apto de la costa mediterránea, se llevaban, en una caldera especial, llamas prendidas en el templo de Hestia que, apenas desembarcaban, antes de ordenar y parcelar el terreno y erigir ningún edificio, prendían en un altar levantado con piedras o ramas; en verdad, este somero altar primerizo se convertía en el centro de la ciudad, alrededor del cual, con el tiempo, se configuraría el ágora, y que permitía ordenar con precisión el plan, a veces cuadrangular, de la ciudad a punto de ser fundada y ocupada.
Hestia, hermana de Zeus, era la única divinidad olímpica que no moraba en lo alto del monte Olimpo, en compañía del resto de los dioses, sino que estaba asentada para siempre entre los hombres.Su permanente asentamiento en el centro de las vidas de los humanos era tal, que no participaba ni siquiera en las procesiones divinas-lo que la habría obligado a ausentarse, siquiera por unas horas, de los espacios que velaba, por lo que los peligros se habrían abatido sobre el espacio habitado humano-, como la que Fidias retrató en el friso del Partenón en Atenas. Su apego a la tierra, y su conexión con los hombres era tan fuerte, que Hestia también se relacionaba con los que fueron: los difuntos. Así, Hestia estaba asentada sobre una cueva o una sima, un paso hacia el infra-mundo. De este modo, la vida y la muerte, el ciclo vital estaba en manos de Hestia. Las moradas y las últimas moradas eran de su incumbencia. Junto a ella, el hombre estaba a salvo para siempre, más allá incluso del tránsito.
Sin embargo, su eterna quietud e inmovilidad no le impedían estar en contacto con el mundo, como estudió, en un artículo célebre -cuyo texto original en francés aparece en este enlace, y cuya lectura atenta se aconseja; existe traducción española en un texto en la biblioteca de la ETSAB; véase también este breve texto -, el antropólogo cultural francés, recientemente fallecido, Jean-Pierre Vernant.
Una divinidad femenina y otra masculina: una adulta y otra casi adolescente; quieta la primera, y en permanente desplazamiento la segunda; vuelta hacia el interior, en un caso, recorriendo en mundo en el otro; siempre dentro de unos estrechos límites bien establecidos, frente a quien no cesaba de cruzar cuantas más y más lejanas, cuanto más infranqueables fronteras, mejor. El dúo Hermes-Hestia velaba o simbolizaba las dos directrices principales del espacio: el centro, sobre el que Hestia estaba "centrada", y Hermes, el dios de los viajeros y los comerciantes, la divinidad que recorría y exploraba todos los lugares, incluso los más recónditos y oscuros, de los que era capaz de salir airosa y con vida, sin perderse; por eso, todos los procesos "herméticos" estaban bajo su dirección. Hestia atesoraba bienes -cuidaba los bienes de la casa-; Hermes comerciaba con ellos, los transportaba de un hogar a otro. Ambas divinidades se necesitaban mútuamente. Sin Hestia, Hermes estaría "descentrado": no sabría dónde ir y, sin duda, se perdería; caminaría sin rumbo fijo, como si hubiera perdido el norte. En cuanto a Hestia, dependía a su vez de Hermes, para poder intercambiar bienes e ideas, para que la seguridad que el hogar proporcionaba no se convirtiera en una cárcel. El mismo contacto con el más allá, al cuidado de Hestia, solo se podía realizar gracias a la frenética actividad de Hermes, la única divinidad con la potestad de entrar y salir (con vida) del espacio de los muertos.
Quien instalaba un hogar en medio de la selva, quien lograba abrir un claro en la maleza, y levantar así un altar a Hestia, era el guía de los expedicionarios o los colonos, alentados por Hermes. Más adelante ya veremos qué características tenía que poseer esta figura que encabezaba una procesión; pero este personaje que lograba completar un proceso y darle sentido, era el director de todos aquéllos capaces de talar árboles y abrir sendas, gracias a sierras y machetes. Éstos estaban familiarizados con la naturaleza con la que mantenían tratos preferentes. lograban que aquélla se les entregara. Eran los teknites los "técnicos" o expertos en procedimientos que ordenaban el espacio (los carpinteros y conocedores de las leyes estructurales del espacio: hoy los llamaríamos urbanistas, arquitectos e ingenieros). Actuaban bajo los edictos de Hermes y adoraban a Hestia. Le consagraban altares alrededor de los cuales planificaban y erigían espacios habitables: ciudades y hogares.
Un arquitecto es, así, una figura que instara los archai: los fundamentos del espacio, transforman el espacio indómito o salvaje, presa de monstruos, alimañas y enemigos, como narran los mitos, en lugares aptos para la vida. Un arquitecto, en suma es, como explicaba Sócrates, una "parturienta", al igual que un filósofo: una figura que logra dar vida, que logra que la vida prenda, y que las tinieblas, físicas y mentales (la ignorancia, la perdición), se disipen.
De ahí que los dioses supremos, fueran siempre arquitectos.
Obviamente, la frase recíproca no tiene porqué ser.
Cada divinidad asumía una o varias funciones, se encargaba de una o varias tareas -velaba por éstas o las inspirada- y éstas se completaban o se matizaban, se enriquecían y se complicaban con las que ejercían las divinidades con las que se las relacionaba.
En Grecia, las diosas eran numerosas e importantes: Atenea- diosa de la guerra, pero también de la construcción-, Afrodita -divinidad del deseo y del odio-, Démeter -diosa de los cereales alimenticios y los muertos-, Ártemis -diosa de la naturaleza salvaje y veladora del espacio domesticado-, etc.
Pero, quizá la divinidad femenina más cercana a los seres humanos, era Hestia (en el mundo latino asociada a la diosa Vesta, conocida hoy por haber sido atendida por sacerdotisas vírgenes llamadas vestales). Hestia velaba por el corazón del espacio doméstico, del hogar. Literalmente se hallaba en el centro del hogar, que presidía y guardaba. un altar dedicado a esta divinidad se hallaba siempre cerca del fuego.
Hestia era la divinidad del fuego civilizado, controlado por los hombres. Por eso, su campo de acción no se limitaba al espacio doméstico sino que se extendía al espacio urbano. En el centro de la urbe, en efecto, solíase erigirse un templo dedicado a esta divinidad, en cuyo interior manteníase encendido en permanencia el fuego sagrado de la ciudad. Así, cuando, a partir del siglo VIII aC, los colonos griegos, quizá debido al exceso de población y la falta de recursos alimenticios se vieron obligados a emigrar de la ciudad-madre (la metrópolis) para fundar una colonia en cualquier espacio apto de la costa mediterránea, se llevaban, en una caldera especial, llamas prendidas en el templo de Hestia que, apenas desembarcaban, antes de ordenar y parcelar el terreno y erigir ningún edificio, prendían en un altar levantado con piedras o ramas; en verdad, este somero altar primerizo se convertía en el centro de la ciudad, alrededor del cual, con el tiempo, se configuraría el ágora, y que permitía ordenar con precisión el plan, a veces cuadrangular, de la ciudad a punto de ser fundada y ocupada.
Hestia, hermana de Zeus, era la única divinidad olímpica que no moraba en lo alto del monte Olimpo, en compañía del resto de los dioses, sino que estaba asentada para siempre entre los hombres.Su permanente asentamiento en el centro de las vidas de los humanos era tal, que no participaba ni siquiera en las procesiones divinas-lo que la habría obligado a ausentarse, siquiera por unas horas, de los espacios que velaba, por lo que los peligros se habrían abatido sobre el espacio habitado humano-, como la que Fidias retrató en el friso del Partenón en Atenas. Su apego a la tierra, y su conexión con los hombres era tan fuerte, que Hestia también se relacionaba con los que fueron: los difuntos. Así, Hestia estaba asentada sobre una cueva o una sima, un paso hacia el infra-mundo. De este modo, la vida y la muerte, el ciclo vital estaba en manos de Hestia. Las moradas y las últimas moradas eran de su incumbencia. Junto a ella, el hombre estaba a salvo para siempre, más allá incluso del tránsito.
Sin embargo, su eterna quietud e inmovilidad no le impedían estar en contacto con el mundo, como estudió, en un artículo célebre -cuyo texto original en francés aparece en este enlace, y cuya lectura atenta se aconseja; existe traducción española en un texto en la biblioteca de la ETSAB; véase también este breve texto -, el antropólogo cultural francés, recientemente fallecido, Jean-Pierre Vernant.
Una divinidad femenina y otra masculina: una adulta y otra casi adolescente; quieta la primera, y en permanente desplazamiento la segunda; vuelta hacia el interior, en un caso, recorriendo en mundo en el otro; siempre dentro de unos estrechos límites bien establecidos, frente a quien no cesaba de cruzar cuantas más y más lejanas, cuanto más infranqueables fronteras, mejor. El dúo Hermes-Hestia velaba o simbolizaba las dos directrices principales del espacio: el centro, sobre el que Hestia estaba "centrada", y Hermes, el dios de los viajeros y los comerciantes, la divinidad que recorría y exploraba todos los lugares, incluso los más recónditos y oscuros, de los que era capaz de salir airosa y con vida, sin perderse; por eso, todos los procesos "herméticos" estaban bajo su dirección. Hestia atesoraba bienes -cuidaba los bienes de la casa-; Hermes comerciaba con ellos, los transportaba de un hogar a otro. Ambas divinidades se necesitaban mútuamente. Sin Hestia, Hermes estaría "descentrado": no sabría dónde ir y, sin duda, se perdería; caminaría sin rumbo fijo, como si hubiera perdido el norte. En cuanto a Hestia, dependía a su vez de Hermes, para poder intercambiar bienes e ideas, para que la seguridad que el hogar proporcionaba no se convirtiera en una cárcel. El mismo contacto con el más allá, al cuidado de Hestia, solo se podía realizar gracias a la frenética actividad de Hermes, la única divinidad con la potestad de entrar y salir (con vida) del espacio de los muertos.
Quien instalaba un hogar en medio de la selva, quien lograba abrir un claro en la maleza, y levantar así un altar a Hestia, era el guía de los expedicionarios o los colonos, alentados por Hermes. Más adelante ya veremos qué características tenía que poseer esta figura que encabezaba una procesión; pero este personaje que lograba completar un proceso y darle sentido, era el director de todos aquéllos capaces de talar árboles y abrir sendas, gracias a sierras y machetes. Éstos estaban familiarizados con la naturaleza con la que mantenían tratos preferentes. lograban que aquélla se les entregara. Eran los teknites los "técnicos" o expertos en procedimientos que ordenaban el espacio (los carpinteros y conocedores de las leyes estructurales del espacio: hoy los llamaríamos urbanistas, arquitectos e ingenieros). Actuaban bajo los edictos de Hermes y adoraban a Hestia. Le consagraban altares alrededor de los cuales planificaban y erigían espacios habitables: ciudades y hogares.
Un arquitecto es, así, una figura que instara los archai: los fundamentos del espacio, transforman el espacio indómito o salvaje, presa de monstruos, alimañas y enemigos, como narran los mitos, en lugares aptos para la vida. Un arquitecto, en suma es, como explicaba Sócrates, una "parturienta", al igual que un filósofo: una figura que logra dar vida, que logra que la vida prenda, y que las tinieblas, físicas y mentales (la ignorancia, la perdición), se disipen.
De ahí que los dioses supremos, fueran siempre arquitectos.
Obviamente, la frase recíproca no tiene porqué ser.
lunes, 25 de febrero de 2013
Mitos y leyendas (asignatura optativa)
Un mito es un relato. Los protagonistas son seres sobrenaturales (dioses o héroes), o de otra era (seres humanos primordiales). Los hechos narrados acontecieron en otro tiempo, anterior al tiempo de los hombres.
Los mitos son una respuesta a una pregunta: ¿por qué acontecer ciertos hechos, no deseados o buscados, que afectan la vida de los humanos?: nacimientos, enfermedades, accidentes, desapariciones, plagas, muertes, etc. La respuesta es aceptada porque la causa del problema escapa a cualquier decisión e intervención humana. Son seres inmorales quienes causaron la aparición en la tierra de males o de fenómenos que afectan, para bien o para mal, la vida de los mortales.
De este modo, éstos no pueden sentirse culpables de lo que les ocurre así como de lo que acontece a los demás. No han hecho nada ni nada pueden hacer.
Este tipo de relatos son comunes a todas las culturas tradicionales y antiguas. Son narraciones orales. No tienen un único autor. Por el contrario, fueron creadas colectivamente, durante años, en diversos lugares. Los poetas, los vates, también los sacerdotes han sido quienes han divulgado estos relatos, contados habitualmente durante ceremonias, por ejemplo, rituales de paso.
La mitología (de mito y logos: palabra verdadera aunque no probada, y palabra verdadera demostrable, según el griego Platón) es el estudio del mito.
Mito viene del griego mythos: significa, en efecto, palabra verdadera: cuenta un hecho cierto, aunque indemostrable (puesto que lo contado acontece en un tiempo en que los humanos no existían). El conocimiento del hecho incumbe a quien lo cuenta: algún poder sobrenatural le ha dictado, gracias a un trance, o en sueños, lo que ocurrió. El cuentista trata de reproducir, si no las mismas palabras, sí lo que se cuenta, con otras palabras, humanas, comprensibles por los humanos.
Los hechos narrados son incuestionables. Nadie duda de la veracidad del mito. Incluso, un filósofo poco dado a la creencia en este tipo de relatos como Platón -aunque no los cuestionara todos- no dudada en recurrir a modelos míticos para contar ciertas verdades de modo que pudieran ser aceptadas por los oyentes.
La mitología se enfrenta a un problema. Se trata de una ciencia que analiza unos relatos, escritos -aunque existieron mitógrafos (transcriptores de relatos orales), incluso mitólogos (estudiosos de este tipo de relatos), en la antigüedad, que trabajaron a partir de textos orales. Desde el siglo XIX, la mitología se basa en el análisis de mitos puestos por escrito.
Los primeros estudios de mitos se centraron en relatos griegos.
Sin duda, todas las culturas han tenido mitos orales. Algunas, mitos que acabaron transcritos. Las formas del mito, la estructura del mito, los motivos míticos, se obtuvieron de mitos escritos griegos. Posteriormente, se trató de hallar estructuras y motivos similares en relatos míticos orales y escritos de otras culturas. Este comparación ha sido fructífera, pero ha obligado a estudiar relatos de muy diversas culturas a partir de modelos y pautas griegos.
Algunos estudiosos consideran que las leyendas son relatos que mantienen ciertas diferencias con los mitos. Relatan hechos similares, de manera parecida. Mas los protagonistas no son siempre seres sobrenaturales, ni los hechos narrados se refieren siempre a pasiones humanas o a acontecimientos determinantes para la vida o la supervivencia humanas. Por este motivo, se piensa que las leyendas pudieran haberse basado en hechos históricos magnificados o "mitificados" posteriormente, es decir, contados a la manera de los hechos de los dioses y los héroes. La diferencia, en este sentido, entre mitos y leyendas, no está siempre clara. así, aún se discute si el Poema de Gilgamesh narra la vida y las acciones de un rey imaginario (imaginario para nosotros, no para los mesopotámicos quienes creían en lo que el Poema contaba), o si, por el contrario, existe un fundamento verídico a lo narrado, al menos a la descripción del rey.
Del mismo modo, no se sabe bien si la saga artúrica se trata de un mito o una leyenda.
Precisamente, la saga del rey Arturo, puesta por escrito hacia el siglo XI, y que narra acontecimientos supuestamente acaecidos seis siglos antes, ha dado pie, junto a sagas nórdicas, a la consideración que la diferencia entre mito y leyenda no afecta a la estructura narrativa o a lo que se narra, sino que solo anota diferencias culturales. Así, mientras los mitos, que se considera han existido en todas las culturas, han sido analizados a partir de modelos griegos, y griegos son los mitos paradigmáticos, las leyendas y las sagas no serían relatos mitificados a partir de hechos y personajes históricos, sino que serían simplemente mitos norteños; pero mitos, al fin. A éstos, fruto de creencias y costumbres diversas de las griegas, se les habría dado el nombre de leyendas.
La diferencia entre el mito y la leyenda ya no afectaría a nada sustancial. Serían términos sinónimos, y mostrarían que la mitología no puede reducirse al estudio de los mitos griegos, sino que cada cultura -como las culturas del norte de Inglaterra, o de los países nórdicos europeos- posee sus propios relatos fundacionales a los que se les aplica un mismo término: mito, cuando, quizá se deberían emplear sustantivos distintos en función de las culturas generadores de esos relatos primigeniios.
El debate sobre los mitos y las leyendas posiblemente aun no esté cerrado, y revele quizá los juicios y prejuicios de los estudiosos.
Los mitos son una respuesta a una pregunta: ¿por qué acontecer ciertos hechos, no deseados o buscados, que afectan la vida de los humanos?: nacimientos, enfermedades, accidentes, desapariciones, plagas, muertes, etc. La respuesta es aceptada porque la causa del problema escapa a cualquier decisión e intervención humana. Son seres inmorales quienes causaron la aparición en la tierra de males o de fenómenos que afectan, para bien o para mal, la vida de los mortales.
De este modo, éstos no pueden sentirse culpables de lo que les ocurre así como de lo que acontece a los demás. No han hecho nada ni nada pueden hacer.
Este tipo de relatos son comunes a todas las culturas tradicionales y antiguas. Son narraciones orales. No tienen un único autor. Por el contrario, fueron creadas colectivamente, durante años, en diversos lugares. Los poetas, los vates, también los sacerdotes han sido quienes han divulgado estos relatos, contados habitualmente durante ceremonias, por ejemplo, rituales de paso.
La mitología (de mito y logos: palabra verdadera aunque no probada, y palabra verdadera demostrable, según el griego Platón) es el estudio del mito.
Mito viene del griego mythos: significa, en efecto, palabra verdadera: cuenta un hecho cierto, aunque indemostrable (puesto que lo contado acontece en un tiempo en que los humanos no existían). El conocimiento del hecho incumbe a quien lo cuenta: algún poder sobrenatural le ha dictado, gracias a un trance, o en sueños, lo que ocurrió. El cuentista trata de reproducir, si no las mismas palabras, sí lo que se cuenta, con otras palabras, humanas, comprensibles por los humanos.
Los hechos narrados son incuestionables. Nadie duda de la veracidad del mito. Incluso, un filósofo poco dado a la creencia en este tipo de relatos como Platón -aunque no los cuestionara todos- no dudada en recurrir a modelos míticos para contar ciertas verdades de modo que pudieran ser aceptadas por los oyentes.
La mitología se enfrenta a un problema. Se trata de una ciencia que analiza unos relatos, escritos -aunque existieron mitógrafos (transcriptores de relatos orales), incluso mitólogos (estudiosos de este tipo de relatos), en la antigüedad, que trabajaron a partir de textos orales. Desde el siglo XIX, la mitología se basa en el análisis de mitos puestos por escrito.
Los primeros estudios de mitos se centraron en relatos griegos.
Sin duda, todas las culturas han tenido mitos orales. Algunas, mitos que acabaron transcritos. Las formas del mito, la estructura del mito, los motivos míticos, se obtuvieron de mitos escritos griegos. Posteriormente, se trató de hallar estructuras y motivos similares en relatos míticos orales y escritos de otras culturas. Este comparación ha sido fructífera, pero ha obligado a estudiar relatos de muy diversas culturas a partir de modelos y pautas griegos.
Algunos estudiosos consideran que las leyendas son relatos que mantienen ciertas diferencias con los mitos. Relatan hechos similares, de manera parecida. Mas los protagonistas no son siempre seres sobrenaturales, ni los hechos narrados se refieren siempre a pasiones humanas o a acontecimientos determinantes para la vida o la supervivencia humanas. Por este motivo, se piensa que las leyendas pudieran haberse basado en hechos históricos magnificados o "mitificados" posteriormente, es decir, contados a la manera de los hechos de los dioses y los héroes. La diferencia, en este sentido, entre mitos y leyendas, no está siempre clara. así, aún se discute si el Poema de Gilgamesh narra la vida y las acciones de un rey imaginario (imaginario para nosotros, no para los mesopotámicos quienes creían en lo que el Poema contaba), o si, por el contrario, existe un fundamento verídico a lo narrado, al menos a la descripción del rey.
Del mismo modo, no se sabe bien si la saga artúrica se trata de un mito o una leyenda.
Precisamente, la saga del rey Arturo, puesta por escrito hacia el siglo XI, y que narra acontecimientos supuestamente acaecidos seis siglos antes, ha dado pie, junto a sagas nórdicas, a la consideración que la diferencia entre mito y leyenda no afecta a la estructura narrativa o a lo que se narra, sino que solo anota diferencias culturales. Así, mientras los mitos, que se considera han existido en todas las culturas, han sido analizados a partir de modelos griegos, y griegos son los mitos paradigmáticos, las leyendas y las sagas no serían relatos mitificados a partir de hechos y personajes históricos, sino que serían simplemente mitos norteños; pero mitos, al fin. A éstos, fruto de creencias y costumbres diversas de las griegas, se les habría dado el nombre de leyendas.
La diferencia entre el mito y la leyenda ya no afectaría a nada sustancial. Serían términos sinónimos, y mostrarían que la mitología no puede reducirse al estudio de los mitos griegos, sino que cada cultura -como las culturas del norte de Inglaterra, o de los países nórdicos europeos- posee sus propios relatos fundacionales a los que se les aplica un mismo término: mito, cuando, quizá se deberían emplear sustantivos distintos en función de las culturas generadores de esos relatos primigeniios.
El debate sobre los mitos y las leyendas posiblemente aun no esté cerrado, y revele quizá los juicios y prejuicios de los estudiosos.
viernes, 11 de mayo de 2012
ADIÓS
La UPC exige al Departamento de Composición Arquitectónica el recorte de catorce horas semanales de contratación.
La medida debería afectar a las secciones de Estética, Composición, Historia, Vallés y Aparejadores.
La dirección ha decidido que el cuarenta por ciento de la reducción (seis horas) se aplique a la Sección de Estética.
Albert Imperial no puede renovar su contrato de Profesor Asociado de seis horas.
La Sección de Estética pierde el cincuenta por ciento de sus profesores. Ya solo queda uno.
Hace aún unos pocos años, contaba con los catedráticos Xavier Rubert de Ventós (jubilado), Félix de Azúa (jubilado), Ferrán Lobo (fallecido). Anteriormente, contaba, incluso, con los catedráticos Eugenio Trías (que cambió a la UPF) y Arnau Puig (jubilado).
Malos tiempos para la estética (y la ética, asociada).
Mucha suerte a todos.
Abur
Etiquetas:
Asignatura optativa,
Asignatura troncal
miércoles, 18 de abril de 2012
Los gemelos y la arquitectura
Quizá pueda interesar o aportar algún dato, a quienes asisten a la asignatura optativa sobre el imaginario arquitectónico antiguo, este breve texto sobre los gemelos, protectores del hogar y del territorio, los Lares:
http://tochoocho.blogspot.com.es/2012/04/los-lares-del-hogar-los-dioses.html
http://tochoocho.blogspot.com.es/2012/04/los-lares-del-hogar-los-dioses.html
lunes, 5 de marzo de 2012
Rectificación sobre el inicio del curso La arquitectura no tiene lugar, en el CCCB
Debido a una confusión, el seminario La arquitectura no tiene lugar, organizado por el Institut d´Humanitats, que va a tener lugar en una aula del Centre de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), empieza:
hoy, lunes 5 de marzo, a las 19 horas (y no martes.... 5 de marzo).
Las cuatro sesiones tendrán lugar siempre los lunes. Durarán entre una y una hora y media.
La esión inaugural corre a cargo del artista plástico David Bestué (quien actualmente expone en una antológica de su obra junto a Marc Vivés, en Caixaforum de Barcelona, entre las que destaca el célebre video Acciones para la casa)
Lamento esta confusión.
Hagamos caso de la web del CCCB y no del díptico editado por el Institut d´Humanitats que presenta este error.
Un atento saludo
Pedro
hoy, lunes 5 de marzo, a las 19 horas (y no martes.... 5 de marzo).
Las cuatro sesiones tendrán lugar siempre los lunes. Durarán entre una y una hora y media.
La esión inaugural corre a cargo del artista plástico David Bestué (quien actualmente expone en una antológica de su obra junto a Marc Vivés, en Caixaforum de Barcelona, entre las que destaca el célebre video Acciones para la casa)
Lamento esta confusión.
Hagamos caso de la web del CCCB y no del díptico editado por el Institut d´Humanitats que presenta este error.
Un atento saludo
Pedro
Etiquetas:
Asignatura optativa,
Asignatura troncal
miércoles, 11 de mayo de 2011
Créditos de libre Elección del curso "Novísimos"
Las personas que hubieran asistido al seminario Novísimos en el Centre de Cultura Contemporánia de Barcelona (CCCB), durante los meses de febrero y marzo de este año, y quisieran obtener créditos de Libre Elección (uno o dos, a criterio de la ETSAB), deberán solicitarlos en Secretaria pagando el 25% del precio de los créditos (un total de 4 u 8 euros)
Gracias por la asistencia y la activa participación
Gracias por la asistencia y la activa participación
Etiquetas:
Asignatura optativa,
Asignatura troncal
Asignaturas troncal y optativa: INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN Y ENTREGA DE PARCIALES
Los parciales de las asignatura troncal y parcial consisten en un trabajo escrito.
Se pueden disponer apuntes, bibliografía, documentación.
El texto se puede redactar a mano o por ordenador.
En este caso, se dispondrán de las aulas siguientes:
ASIGNATURA TRONCAL
Míércoles 18 de mayo
Grupo de Mañanas: Aulas 1.1 y 1.2: cada mesa dispone de un enchufe para el ordenador.
Grupo de Tardes: Aulas informáticas CS5 y CS6: un total de 42 ordenadores fijos.
Se dispondrán también de las aulas asignadas a las clases semanales para quienes quieran redactar a mano o no necesiten conexión.
Seré severo con la correcta transcripción de eventuales citas, siempre presentadas entre comillas, a fin que se distingan de las partes redactadas.
Si el parcial ha sido realizado por ordenador, se puede "colgar" el archivo en Atenea, en un archivo que estará abierto durante la realización del parcial, y que se hallará al final de la página principal de cada asignatura.
Se pueden disponer apuntes, bibliografía, documentación.
El texto se puede redactar a mano o por ordenador.
En este caso, se dispondrán de las aulas siguientes:
ASIGNATURA TRONCAL
Míércoles 18 de mayo
Grupo de Mañanas: Aulas 1.1 y 1.2: cada mesa dispone de un enchufe para el ordenador.
Grupo de Tardes: Aulas informáticas CS5 y CS6: un total de 42 ordenadores fijos.
Se dispondrán también de las aulas asignadas a las clases semanales para quienes quieran redactar a mano o no necesiten conexión.
Seré severo con la correcta transcripción de eventuales citas, siempre presentadas entre comillas, a fin que se distingan de las partes redactadas.
Si el parcial ha sido realizado por ordenador, se puede "colgar" el archivo en Atenea, en un archivo que estará abierto durante la realización del parcial, y que se hallará al final de la página principal de cada asignatura.
Etiquetas:
Asignatura optativa,
Asignatura troncal
domingo, 8 de mayo de 2011
Asignatura optativa. Resumen de la clase del martes 2 de mayo de 2011
Al parecer, existían dos visiones del mundo en Mesopotamia: una otorgaba la creación del universo al dios del Cielo (llamado An, y que significa, precisamente, cielo), mientras la segunda defendía que la diosa de las aguas era la madre del orbe.
En el primer caso, la primacía recaía en una divinidad masculina, que se repartía las tareas de la dirección del universo con sus hijos, el dios de los Aires (Enlil, nombre que, literalmente, significa Señor -En- del Aire o del Espíritu -lil-), que actuaba de portavoz y transmitía y soplaba por los aires las voluntades y decisiones de su padre), y el dios de la tierra y de las Aguas (Enki: Señor de la tierra -ki-, una tierra húmeda, un suelo que eran las aguas cargadas de limo del delta del Tigris y del Eúfrates, unas aguas que no se distinguían de la tierra pues, hasta el horizonte no había más tierra que los humedales tan solo partidos por tupidos bosques de juncos).
Según la segunda concepción acerca del origen y la organización del mundo, una diosa preexistió y fue quien dio nacimiento al tiempo y el espacio.
Durante un tiempo, se pensó que los mitos que inciden en la primacía de una diosa-madre eran más antiguos que los que otorgan el protagonismo al dios del Cielo, pero hoy se tiende a considerar que ambas lecturas míticas co-existieron.
El que la diosa madre fuera, en ambas visiones, la esposa del Cielo (esposa y madre, en el segundo mito), y la madre del dios de la Tierra y las Aguas, que es el dios constructor, nos lleva a estudiar con más cuidado a esta divinidad femenina ancestral.
Se llamaba Nammu. También se la conocía con otros nombres (nombres que se refieren a la misma divinidad o a divinidades madres muy semejantes, según las ciudades o los santuarios); entre éstos, Mammi, que significaba lo mismo que este término nos sugiere hoy: la madre de todos.
La palabra Nammu se escribía con un signo cuneiforme (un signo pictográfico trazado a base de cuñas con una caña afilada sobre la superficie blanda de una tablilla de arcilla) que representaba un cuadrado en cuyo centro se ubicaba una estrella. Este signo representaba a un recinto cerrado y ordenado, bien centrado.
Este signo, sin embargo, poseía múltiples lecturas. Éstas no eran incoherentes entre sí, pasada la sorpresa a la lectura de éstas. En efecto, se leía, no solo Nammu, sino Abzu (literalmente Aguas de la Sabiduría, y escrito con mayúscula, ya que designaba a las Aguas Primordiales, la Materia Primera u Originaria, de la que fueron extraídas o en la que fueron generadas todas las divinidades y todos los elementos naturales que configuraron el universo: planetas, estrellas, etc.) y, también, Matriz, Río y Pan: términos, todos, que se refieren a las aguas, la generación y el alimento básico: componentes de la vida; vida que brota cuando se rompen aguas, vida que se alimenta de los frutos de las plantas regadas con las aguas nutrices.
Nammu, por tanto, era una diosa-madre, diosa de la Tierra y de las Aguas, cuyo hijo era Enki (quien moraba en el vientre de su madre, cuyo palacio se asentaba en el interior de las aguas, o flotaba sobre ellas, unido, como por un cordón a éstas); una diosa presentada en el trance de dar a luz a todos los entes del orbe.
En este sentido, Nammu o Abzu era una divinidad acuática (o una materia divinizada: las aguas de los inicios, comunes en múltiples culturas, como las aguas del Nut, en el Egipto faraónico, de las que emergió la tierra primera, o las aguas sobre las que voló o sopló que el Espíritu de Yavhé, según el Génesis bíblico).
Esta divinidad era nombrada pero poco descrita en textos mesopotámicos -a veces presentada como un animal acuático como una gigantesca serpiente, ya que las serpientes y los dragones aparecen a menudo como personificaciones de las aguas debido al parecido entre la piel reluciente del monstruo y el aspecto tornasolado de las aguas cuando el sol incide sobre ellas-.
Sin embargo, no debía ser muy distinta a una divinidad primigenia griega. El poeta arcaico griego Hesíodo (s. VII aC), escribió la Teogonía, un largo poema en el que narraba la creación del universo y de los dioses. Contaba que en los inicios éranse solo Chaos, Gea y Eros: Gea era la tierra y Eros, la fuerza de atracción. ¿Qué era Chaos?
El Caos originario nada tenía que ver con nuestra concepción del caos. No se trataba de un conjunto desordenado. Etimológicamente, Chaos derivaba de un radical Cha (que se pronunciaba Ja), que significa abrir. Herida, bostezo, apertura, falla serían traducciones más próximas a la concepción antigua de(l) Chaos: algo así como una entidad entre abriéndose, a través de cuyo corte ascendían a la superficie, en medio de húmedos y oscuros huracanes, todas las potencias que se habían generado en el seno de Chaos. Éste no se distinguía demasiado del Tártaro, del Hades y del Okeanos: tres divinidades abisales o abismales (Okeanos eran las aguas dulces profundas, y el Tártaro y el Hades, las sombrías y, sin duda, húmedas -el infierno griego y mesopotámico no arde sino que es gélido y húmedo- regiones inferiores o infernales.
Así que Chaos era algo así como un gran matriz abriéndose, rompiendo aguas para expulsar a las fuerzas y divinidades creadas en su seno.
Esta imagen de una diosa primera, la matriz del mundo, era la que correspondía a Nammu. Enki, el dios de los constructores, era así hijo de la divinidad que había alumbrado el mundo. Su poder constructor, en tanto que hijo de la diosa madre, era considerable.
¿En qué se aplicaba?
En el primer caso, la primacía recaía en una divinidad masculina, que se repartía las tareas de la dirección del universo con sus hijos, el dios de los Aires (Enlil, nombre que, literalmente, significa Señor -En- del Aire o del Espíritu -lil-), que actuaba de portavoz y transmitía y soplaba por los aires las voluntades y decisiones de su padre), y el dios de la tierra y de las Aguas (Enki: Señor de la tierra -ki-, una tierra húmeda, un suelo que eran las aguas cargadas de limo del delta del Tigris y del Eúfrates, unas aguas que no se distinguían de la tierra pues, hasta el horizonte no había más tierra que los humedales tan solo partidos por tupidos bosques de juncos).
Según la segunda concepción acerca del origen y la organización del mundo, una diosa preexistió y fue quien dio nacimiento al tiempo y el espacio.
Durante un tiempo, se pensó que los mitos que inciden en la primacía de una diosa-madre eran más antiguos que los que otorgan el protagonismo al dios del Cielo, pero hoy se tiende a considerar que ambas lecturas míticas co-existieron.
El que la diosa madre fuera, en ambas visiones, la esposa del Cielo (esposa y madre, en el segundo mito), y la madre del dios de la Tierra y las Aguas, que es el dios constructor, nos lleva a estudiar con más cuidado a esta divinidad femenina ancestral.
Se llamaba Nammu. También se la conocía con otros nombres (nombres que se refieren a la misma divinidad o a divinidades madres muy semejantes, según las ciudades o los santuarios); entre éstos, Mammi, que significaba lo mismo que este término nos sugiere hoy: la madre de todos.
La palabra Nammu se escribía con un signo cuneiforme (un signo pictográfico trazado a base de cuñas con una caña afilada sobre la superficie blanda de una tablilla de arcilla) que representaba un cuadrado en cuyo centro se ubicaba una estrella. Este signo representaba a un recinto cerrado y ordenado, bien centrado.
Este signo, sin embargo, poseía múltiples lecturas. Éstas no eran incoherentes entre sí, pasada la sorpresa a la lectura de éstas. En efecto, se leía, no solo Nammu, sino Abzu (literalmente Aguas de la Sabiduría, y escrito con mayúscula, ya que designaba a las Aguas Primordiales, la Materia Primera u Originaria, de la que fueron extraídas o en la que fueron generadas todas las divinidades y todos los elementos naturales que configuraron el universo: planetas, estrellas, etc.) y, también, Matriz, Río y Pan: términos, todos, que se refieren a las aguas, la generación y el alimento básico: componentes de la vida; vida que brota cuando se rompen aguas, vida que se alimenta de los frutos de las plantas regadas con las aguas nutrices.
Nammu, por tanto, era una diosa-madre, diosa de la Tierra y de las Aguas, cuyo hijo era Enki (quien moraba en el vientre de su madre, cuyo palacio se asentaba en el interior de las aguas, o flotaba sobre ellas, unido, como por un cordón a éstas); una diosa presentada en el trance de dar a luz a todos los entes del orbe.
En este sentido, Nammu o Abzu era una divinidad acuática (o una materia divinizada: las aguas de los inicios, comunes en múltiples culturas, como las aguas del Nut, en el Egipto faraónico, de las que emergió la tierra primera, o las aguas sobre las que voló o sopló que el Espíritu de Yavhé, según el Génesis bíblico).
Esta divinidad era nombrada pero poco descrita en textos mesopotámicos -a veces presentada como un animal acuático como una gigantesca serpiente, ya que las serpientes y los dragones aparecen a menudo como personificaciones de las aguas debido al parecido entre la piel reluciente del monstruo y el aspecto tornasolado de las aguas cuando el sol incide sobre ellas-.
Sin embargo, no debía ser muy distinta a una divinidad primigenia griega. El poeta arcaico griego Hesíodo (s. VII aC), escribió la Teogonía, un largo poema en el que narraba la creación del universo y de los dioses. Contaba que en los inicios éranse solo Chaos, Gea y Eros: Gea era la tierra y Eros, la fuerza de atracción. ¿Qué era Chaos?
El Caos originario nada tenía que ver con nuestra concepción del caos. No se trataba de un conjunto desordenado. Etimológicamente, Chaos derivaba de un radical Cha (que se pronunciaba Ja), que significa abrir. Herida, bostezo, apertura, falla serían traducciones más próximas a la concepción antigua de(l) Chaos: algo así como una entidad entre abriéndose, a través de cuyo corte ascendían a la superficie, en medio de húmedos y oscuros huracanes, todas las potencias que se habían generado en el seno de Chaos. Éste no se distinguía demasiado del Tártaro, del Hades y del Okeanos: tres divinidades abisales o abismales (Okeanos eran las aguas dulces profundas, y el Tártaro y el Hades, las sombrías y, sin duda, húmedas -el infierno griego y mesopotámico no arde sino que es gélido y húmedo- regiones inferiores o infernales.
Así que Chaos era algo así como un gran matriz abriéndose, rompiendo aguas para expulsar a las fuerzas y divinidades creadas en su seno.
Esta imagen de una diosa primera, la matriz del mundo, era la que correspondía a Nammu. Enki, el dios de los constructores, era así hijo de la divinidad que había alumbrado el mundo. Su poder constructor, en tanto que hijo de la diosa madre, era considerable.
¿En qué se aplicaba?
Asistentes al ciclo de conferencias Novísimos
Los asistentes al pasado ciclo de conferencias Novísimos, impartido en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, obtendrán uno o dos créditos de libre elección por parte de la ETSAB.
Asistentes de la ETSAB:
Neus Alemany - Alba Alsina Sola - Inés Bassitta Sánchez - Marta Bugés - Roser Busquets - Adriana Culla Leal - Beatriz González Ruiz - Sara Heras Subiaga - Inés Llopart Martínez - Pablo Martín - Alba Rojas - Claudia Rosa i Cervelló - Jordi San José Solano - Ana Spivak
Si faltan personas que asistieron y están matriculadas en la ETSAB, por favor señaladlo, y la lista se corregirá.
A menos que alguien necesitara el o los créditos en junio, éste o éstos se otorgarán en octubre
Asistentes de la ETSAB:
Neus Alemany - Alba Alsina Sola - Inés Bassitta Sánchez - Marta Bugés - Roser Busquets - Adriana Culla Leal - Beatriz González Ruiz - Sara Heras Subiaga - Inés Llopart Martínez - Pablo Martín - Alba Rojas - Claudia Rosa i Cervelló - Jordi San José Solano - Ana Spivak
Si faltan personas que asistieron y están matriculadas en la ETSAB, por favor señaladlo, y la lista se corregirá.
A menos que alguien necesitara el o los créditos en junio, éste o éstos se otorgarán en octubre
Guía del Ocio
1.- Jueves 12 de Mayo, 19.15h
Arts Santa Mónica
Ramblas 7
Conferencia (45mn) seguida de un debate
Jacques Rancière: La méthode de l´égalité (el método de la igualdad)
Nota:
Jacques Rancière es un filósofo y teórico de las artes francés, considerado como uno de los pensadores contemporáneos más interesantes o innovadores sobre la función del arte
2.- Lunes 16 de Mayo, 19.30 h
Ateneu Barcelonés
Calle Canuda 6
08002 Barcelona
Presentación del nuevo libro de Gregorio Luri: Introducción al vocabulario de Platón
Nota:
Gregorio Luri es filósofo, especialista en Platón y en mitología griega (su obra Prometeos analiza el dios de la arquitectura en la Grecia antigua), y ha escrito sobre educación. Brillante pensador, escritor y conferenciante.
Acto muy recomendable.
2.- Jueves
Arts Santa Mónica
Ramblas 7
Conferencia (45mn) seguida de un debate
Jacques Rancière: La méthode de l´égalité (el método de la igualdad)
Nota:
Jacques Rancière es un filósofo y teórico de las artes francés, considerado como uno de los pensadores contemporáneos más interesantes o innovadores sobre la función del arte
2.- Lunes 16 de Mayo, 19.30 h
Ateneu Barcelonés
Calle Canuda 6
08002 Barcelona
Presentación del nuevo libro de Gregorio Luri: Introducción al vocabulario de Platón
Nota:
Gregorio Luri es filósofo, especialista en Platón y en mitología griega (su obra Prometeos analiza el dios de la arquitectura en la Grecia antigua), y ha escrito sobre educación. Brillante pensador, escritor y conferenciante.
Acto muy recomendable.
2.- Jueves
Etiquetas:
Asignatura optativa,
Asignatura troncal
domingo, 1 de mayo de 2011
Asignatura optativa. Resumen de la clase del 26 de abril de 2011. Mesopotamia: introduction
Todas las fotos: Ursula Schulz-Dornburg, 1980-2006
El estudio del imaginario arquitectónico mesopotámico se enfrenta a una serie de problemas. Los textos abundan: se conocen decenas de miles de tablillas de barro crudo o cocido, cubiertas de una escritura diminuta; pero, a menudo, las tablillas están fragmentadas o dañadas, los textos incompletos, y escritos en lenguas que no siempre se conocen bien (como es el caso del sumerio, cuyas estructuras gramaticales aún no se dominan enteramente, y cuyo vocabulario presenta importantes lagunas), o no se conocen en absoluto. Por otra parte, la abundancia de textos administrativos, sobre todo en los inicios de la escritura, contrasta con la pobreza o ausencia de textos "literarios": mitos, leyendas, epopeyas, himnos, los únicos o las mejores capaces de reflejar la imagen, positiva o negativa, que se tenía de la figura y de la labor del constructor.
La mala conservación de los restos arqueológicos contribuye a la dificultad en el estudio de la arquitectura mesopotámica. Hecha de barro, se degrada apenas se excava y se deja al descubierto. La superposición de estratos, desde niveles árabes u otomanos, hasta el neolítico, obliga, necesariamente a destruir a medida que se excava. Las guerras, la incuria, los pillajes, y los mismos procedimientos arqueológicos -que, hasta los años cincuenta- se centraban en la búsqueda de piezas "museables" en detrimento del estudio de las estructuras, muy a menudo poco vistosas" -contrariamente a lo que ocurre en Egipto, Grecia o Roma-, han revelado la existencia de las culturas mesopotámicas desconocidas hasta mediados del siglo XIX, pero a costa de su desaparición definitiva.
Finalmente, el estudio de Mesopotamia no se ha librado del peso de la ideología: los primeros arqueólogos buscaban documental las civilizaciones (asiria, babilónica, etc.) citadas, y maldecidas, en la Biblia. Las investigaciones corrían de parejo con el lento control colonial del Próximo Oriente Antiguo, perteneciente a un declinante Imperio Otomano, aliado de los alemanes durante la Primera Guerra Mundial. Lo que movía las primeras misiones arqueológicas era la búsqueda de piezas, joyas y grandes estatuas de piedra (leones alados, seres híbridos asirios, etc.), para los grandes museos europeos y norteamericanos. Estos objetivos permitieron el descubrimiento de Mesopotamia, pero también empobrecieron la región y dañaron unos yacimientos ya muy tocados por el paso del tiempo -y por las propias destrucciones acaecidas durante los casi cinco mil años de historia que precedieron la invasión árabe que puso fin a toda una serie de culturas.
La geografía tampoco ha ayudado a la preservación del mundo mesopotámico. En comparación con Egipto, bien defendido por extensos desiertos, Mesopotamia es, ciertamente un país en parte desértico o rodeado de desiertos, pero también envuelto por cadenas montañosas, altas, ariscas, pero penetrables, que conectaban con las estepas anatólicas (hoy en Turquía) y centro-asiáticas, por las que llegaron sucesivas oleadas invasoras que ponían constantemente en jaque los estados que se formaban y se derrumbaban.
Egipto, Grecia y Roma poseían abundante piedra y madera. Mesopotamia, sobre todo el delta de los ríos Tigris y Eúfrates, donde se asentaron las culturas sumeria, acadia y babilónica,, solo disponía de barro, cañas y madera de palmera, inhábil para soportar grandes pesos o cubrir anchas luces. La arquitectura, por tanto, recurría a la piedra solo para algunos elementos fundacionales, y al barro cocido (dada la falta de combustible) para recubrimientos ocasionales (patios exteriores, por ejemplo); los zigurats (grandes pirámides escalonadas que servían de base a templos), característicos de la arquitectura mesopotámica, estaban hechos de ladrillos secados al sol, no de piedra como las pirámides egipcias (que eran, por el contrario, parte de conjuntos funerarios, y no templarios).
Finalmente, Mesopotamia ha sido una de las culturas más recientemente exploradas. Las guerras, sobre todo en Irak, en los últimos treinta años, han dificultado o impedido la exploración de los yacimientos, abandonados a la intemperie. La misma extensión del Próximo Oriente antiguo, desde el valle del Indo a las costas mediterráneas orientales, y de centroasia, entre el Mar de Aral y el Mar Caspio, hasta el sur de la península arábica, dificulta una correcta comprensión de la historia de una parte de la tierra en la que se produjeron, probablemente, revoluciones como la aparición de la ciudad, de la realeza, de la noción de panteón divino, y de la escritura que, posteriormente influyeron en grandes culturas occidentes, africanas y de Extremo Oriente, o aparecieron en otras zonas del globo más tarde. Cuando el arqueólogo norteamericano Samuel Noah Kramer escribió en los años cincuenta "la historia empieza en Sumer (el sur de Mesopotamia) no andaba desencaminado. Aún hoy, se piensa que una parte importante de las estructuras o modelos culturales, gracias a los que el ser humano ha ido dominando el mundo, se originaron o destacaron en Mesopotamia.
Muchos de "nuestros" mitos tienen su origen en esta parte del mundo. Si la culture egipcia debe poco o nada a la mesopotámica, no ocurre lo mismo con la bíblica (que es enteramente oriental), la cristiana, la griega (y, a través de Grecia, la romana), la etrusca, etc. Los fundamentos de la cultura occidental radican en los modelos culturales originados o desarrollados en lo que es hoy el centro y el sur de Irak.
¿Cómo era, entonces, su, es decir, nuestro, imaginario arquitectónico?
Amos Gitai (Haifa -Israel-, 1950): News from House/News from Home (fragmentos, 2006)
Amos Gitai es un cineasta y arquitecto israelí, hijo de Munio Weinraub, uno de los arquitectos de origen alemán que construyó la ciudad racionalista de Tel Aviv, y que ha realizado numerosos documentales sobre la relación de los habitantes, desplazados, exiliados, expulsados, palestinos e israelíes, de sus casas. Destacan House (1980) , A House in Jerusalem (1998) y News From House/News from Home (2006), centradas en las reacciones de palestinos expulsados de sus hogares en Jerusalén ante la ocupación de los mismos por parte de israelitas (expulsados de sus países de origen del Este de Europa).
Se trata de uno de los pocos arquitectos que da voz a las "casas" (a los habitantes), y no retrata solo las estructuras arquitectónicas antes de ser ocupadas, animadas, "deformadas" por la vida y el uso.
Véase la siguiente página web
Etiquetas:
Asignatura optativa,
Asignatura troncal
lunes, 18 de abril de 2011
Asignatura optativa. Resumen de la clase del 12 de abril de 2011: Tah-Bes, Ptah-Sokar
Dos imágenes de Bes
Amuleto con la efigie de Ptah-Sokar (vistas de frente y de perfil)
Los dioses y héroes civilizadores y constructores presentan un perfil común peculiar, al igual que las divinidades creadoras u ordenadoras del mundo: eran figuras que abrían nuevos ámbitos o espacios.
Su singularidad no residía solo en sus poderes, sino que se traslucía en su apariencia; poseían unos rasgos que los distinguían de los demás dioses, y los identificaban.
Cuando Herodoto visitó el templo de Ptah en Memfis, tal como cuenta en sus Historias, descubrió una estatua de culto sorprendente que asoció al dios griego Hefesto (Herodoto escribía para griegos que nada sabían de otras culturas, por lo que trataba de hallar divinidades griegas, conocidas de sus lectores, equiparables a las deidades egipcias o mesopotámicas cuyos templos recorría, desconocidas para la mayoría de los griegos). Esta referencia evoca la imagen de un dios singular.
En el panteón griego, Hefesto destacaba sobremanera. Era el dios de la forja, a quien el resto de las divinidades confiaban la ejecución de sus armas y de sus relucientes palacios celestiales -hechos de metales preciosos-. Ésta no era la razón por la que se desmarcaba del resto de los dioses olímpicos; su físico peculiar era lo que le apartaba de las divinidades venustas y apolíneas. Pues, en efecto, Hefesto era cojo: su madre Hera, que lo concibió sin Zeus para vengarse de las reiteradas infidelidades de éste, se arrepintió de su decisión, y dejó caer al recién nacido; algunos autores explican incluso que Hera, avergonzada, echó al recién nacido desde lo alto del Olimpo; Hefesto vino a caer -rompiéndose una pierna- al mar, donde los dioses tradicionales de la forja que viven en lo hondo de las cavernas -tan hondas y húmedas que lindan con la mar-, lo recogieron, lo cuidaron y le transmitieron sus saberes. La figura de Hefesto era un tanto risible. Como los griegos gustaban de aunar contrarios, pensaron que Afrodita, la hermosa diosa del deseo, se esposó con la divinidad más alejada de su canon de belleza: el maltrecho Hefesto (cojo y giboso); pero Afrodita no se cansaba de serle infiel, por ejemplo, con otra divinidad opuesta al carácter seductor de Afrodita: el violento Ares (dios de la guerra), colérico aunque de porte recto.
Si Herodoto asoció Ptah a Hefesto, debía de ser porque la imagen de culto ante la que se detuvo no presentaba los hermosos rasgos antropomórficos de Ptah. ¿La estatua de qué dios vio Herodoto, entonces?
Ptah se asociaba con Bes; los egipcios rendían culto a Ptah-Bes, es decir a Ptah en tanto que dios dotado de los poderes de Bes. ¿Quiénes eran estas deidades?
Bes era una divinidad arcaica y muy popular, sobre todo en el Imperio Nuevo (a partir de 1600 aC); su culto se extendió por todo el Mediterráneo; llegó a tener una isla enteramente dedicada a ella: Ibiza. Amuletos en forma de Bes eran muy comunes hasta época romana (el nombre de Bes provendría del verbo besa, proteger). Figura próxima a los humanos, velaba por los recién nacidos, con cuyas figuras mantenía una estrecha relación. ¿Por qué?
Al contrario que el común de las divinidades, Bes miraba a los seres humanos con los que buscaba establecer contacto: se representaba, no de perfil -lo que indica desdén para con el espacio de los humanos-, sino de frente, con los ojos bien abiertos. Bes buscaba el cruce de miradas, la complicidad humana.
Pero no era un dios gracioso: su faz era leonina; en ocasiones, como Herakles o Hércules, vestía con la piel de un león (lo que acentuaba su capacidad de asustar a los malos espíritus; quienes se ponían bajo su protección estaban a salvo, sin duda). Los hombros eran excepcionalmente anchos, los brazos propios de un leñador, mientras que las piernas eran delgadas, débiles o curvadas, como si no pudieran soportar el peso de su hercúleo torso. ¿?A qué responde este físico tan distinto del de los dioses egipcios antropomórficos siempre listos como un pincel?
Bes era el dios de la forja. En la antigüedad, los herreros eran también mineros; tenían que obtener el mineral que trabajaban. Los metales no eran inertes sino que crecían, como la sangre. Circulaban, se desplazaban por las venas de la diosa-madre tierra. Los mineros tenían que lograr que la tierra los dejara recorrer sus entrañas y extraer su vitalidad. Como los mineros eran pigmeos, podían desplazarse por las angostas arterias de la tierra. Su aspecto infantil también los convertía en hijos de la tierra.
Una vez obtenida la materia prima, los mineros tenían que trabajarla. El medio era el fuego. Éste tenía que tener una intensidad elevada y constante. No podía, por tanto, establecerse en medio de un pueblo. Éste hubiera estado siempre en peligro.
Siendo así que la forja era necesaria pero tenía que estar apartada, se instalaba en los límites del pueblo, entre el espacio ordenado alrededor de las casas y el espacio entregado a la selva y a los monstruos o las alimañas. Este estar situado en los márgenes contribuía a convertir al herrero/minero en un ser marginal. El que la forja tuviera que estar completamente cerrada, son oberturas por las que el fuego se pudiera escapar, y que actuaba como caja de resonancia del bramido del intenso fuego, contribuía a dotar de un aspecto inquietante a este espacio. Nadie sabia a fe cierta qué ocurría en el interior. No existían ventanas a las que asomarse. Por otra parte, los secretos del arte de la forja se transmitían de padres a hijos o de maestros a aprendices, sin que estuvieran, por su peligrosidad, al alcance de cualquiera.
La suerte del herrero estaba sellada. No podía salir de la forja: tenía que cuidar del fuego siempre. Sus desplazamientos eran muy limitados. El espacio de la forja, estrecho. En medio del taller un fuego dantesco, que se tenía que avivar activando un pesado soplete con un brazo, mientras con el otro sostenía las gruesas pinzas con las que cogía el metal, lo fundía, lo trabajada y lo templaba. Los brazos tenían que estar bien desarrollados y fuertes para poder con el peso y la resistencia de los útiles que manejaba. Por otra parte, tenía que cuidarse de no quemarse. Los brazos tenían que estar siempre abiertos alrededor del fuego.
La imagen del herrero era peculiar: la parte superior del cuerpo estaba hipertrofiada; la inferior, por el contrario, debido a la falta de movimiento, falto de musculatura, por lo que las piernas, bajo el peso del tronco, se arqueaban. La cara, roja por el fuego y negra de humo; los brazos, siempre abiertos y curvados.
El animal a quien más se parecían los herreros era el cangrejo: sus patas delanteras eran pinzas descomunales; las posteriores apenas eran capaces de propulsar el cuerpo; cuando el animal trataba de andar hacia adelante y en línea recta, el peso de las pinzas y la impotencia del resto de los miembros le llevaban a andar hacia atrás, con andares zizgzagueantes y dando vueltas, como las personas y los animales que, cobardes y traidores, van dando rodeos, o retroceden. En griego, cangrejo se decía karkinos, término emparentado con kirkinos, que significa tanto pinza curva cuanto compás: el útil con el que el arquitecto y el geómetra trazas figuras curvas -como la planta de una forja, por ejemplo.
El aspecto de pigmeo, de niño pequeño y de deficiente físico del herrero, que lo convertía en el blanco de todas las miradas, resultaba de su trabajo, al mismo tiempo que lo facultaba de estas labores que se practicaban a escondidas y a oscuras, tales como extraer el mineral de las vetas de la tierra, y trabajar, de espaldas al pueblo, en una forja cerrada a cal y canto.
Los herreros y los mineros eran vistos como unos magos. Figuras temibles pero necesarias. De su trabajo dependía, gracias a las armas y los útiles que forjaban, la supervivencia de una comunidad.
Forjaban no solo instrumentos, sino mundos. Forjar significa trabajar los metales; también crear. Un forjador da a luz a nuevos mundos. Los grandes forjadores abren nuevas perspectivas, cambian o renuevan el mundo.
El que la cara oculta de Ttah fuera de la Bes era lógico. En tanto que divinidad creadora del mundo y de los dioses, divinidad primordial, también era vista como una figura forjadora. Su equiparación con Bes no era gratuita, sino que acentuaba su carácter omnipotente. Forjaba o creaba, edificaba el mundo habitable. De su trabajo dependía que los mortales tuvieran un lugar en la tierra (Ptah era también equiparado con el patrón de los herreros, el dios Sokar, que vivía en lo hondo de una cueva, por lo que también se le asociaba con Osiris, el dios de los muertos. Los amuletos de Ptah-Socar también refieren la imagen de un enano).
jueves, 14 de abril de 2011
Asignatura optativa. Resumen de la clase del 5 de abril. Ptah, y los dioses constructores
Todas las artes y técnicas (en la antigüedad no se distinguían: todas las artes eran trabajos artesanos o t´recnicos volcados a producir útiles; la diferencia se establecía entre artes inspiradas -poesía, música, danza, ligadas al culto-, y artes lúcidas -artes en las que el artista o artesano aplica lúcidamente unos procedimientos sabidos para producir unos objetos lo más perfectos posibles que responden bien a unos modelos o prototipos conocidos-) tenían sus divinidades; se las consideraba las inventores de las "manualidades", la capacidad de practicarlas a la perfección, y la generosidad de compartir sus conocimientos con los mortales, educándolos e incluso trabajando con ellos (al menos con algunos elegidos: héroes, muchos dotados para la magia.-
Las divinidades ligadas exclusivamente a un trabajo -como el dios mesopotámico de la fabricación del ladrillo- eran consideradas divinidades menores; eran, en verdad, técnicas divinizadas; no tenían casi vida o personalidad propia.
Por el contrario, las divinidades dotadas de múltiples saberes, cuyo campo de acción era muy amplio (englobando el orbe entero), y cuyas artes, buenas o males, se aplicaban a la producción de objetos diversos (pero relacionados entre sí, por secretas o formales afinidades, como la construcción, la carpintería, la joyería y el tejido: artes aplicadas a materiales diversos pero que requieren gestos parecidos de trenzado de elementos longitudinales entrecruzados como pilares y vigas, hilos y urdimbres, hilos de oro, etc.) eran dioses principales.
Estas divinidades no limitaban su capacidad creativa a la producción de imágenes y objetos. Seguramente, su arte era una vertiente o un reflejo de un don mayor: la capacidad de crear o de ordenar (de completar y animar) el cosmos. Los dioses de las artes mayores eran dioses mayores: dioses creadores. Antes que inventar técnicas, inventaron el mundo; y, a menudo, modelaron a ,los seres humanos, a quienes, posteriormente, transmitieron unos saberes para que pudieran "hacerse" con la tierra, domesticarla: habilitarla (domesticar significa eliminar el lado indómito, salvaje; deriva del griego domos -o del latín domus-: casa)
En Egipto, Ptah era la principal divinidad de los constructores; ella misma era una constructura: edificó, por ejemplo, la ciudad de Memfis de donde era originaria, y dónde se localizaba su templo principal. Uno de los epítetos de Ptah, era "el que se halla al sur de la muralla blanca", ya que el muro defensivo de Menfis fue construido con piedra calcárea alba (Menfis ya no existe, pero sí permanece su doble: el recinto funerario de Saqqara, planeado y construido a imitación de la ciudad de los vivos, y construido con los mismos bloques de piedra clara que vibran al sol).
No existía un único panteón, ni un único mito cosmogónico y teogónico (que narre y explique los nacimientos del mundo y de los dioses). Antes bien, cada ciudad o cada santuario poseía sus propias divinidades, agrupadas en familias, y sus propias visiones acerca de los tiempos originarios. Sin embargo, algunas ciudades creían en algunas mismas divinidades. En Memfis, Heliópolis, y Hermópolis, Ptah era considerado una divinidad principal.
Para los sacerdotes de Menfis, Ptah fue el dios padre: ideó el universo en su corazón, y mandó, con la palabra, que emergiera o se formara. Luego, Ptah se masturbó y llenó el cauce del Nilo de agua cargada de vida, y animó a su obra. Finalmente, de él emanaron nueve dioses mayores: cada uno de los cuales, a modo de hipóstasis, asumía unas funciones o dones de Ptah. Fue entonces cuando, como cuenta la llamada Teología Menfita (un texto, conservado en dos ejemplares -en piedra y en papiro-, del siglo VIII aC, pero ideado posiblemente dos mil años antes), "fueron creados todas las técnicas y todas las artes (...); luego que hubo dado a luz a todos los dioses , construyó las ciudades, preparó las ofrendas, habilitó los santuarios, formó los cuerpos de las divinidades (sus estatuas de culto)".
La creación, según los teólogos de Heliópolis, no sucedió de manera tan breve. En los orígenes se hallaba Atum (el sol declinante; en todos los mitos, la vida y la luz brotan de la muerte y la oscuridad) se masturbó, o escupió; Shu (la atmósfera) y Tefnut (la humedad) fueron arrojados al mundo: tuvieron descendencia; sus hijos se llamaron Geb (la tierra) y Nut (el cielo); finalmente, a su vez, el cielo y la tierra dieron a luz a cuatro divinidades principales, entre las que destacan Isis, Osiris y Horus. En esta versión, se diría que Ptah no aparece si no fuera porque Shu, que se extendía entre el cielo y la tierra y, por tanto, alzaba la bóveda celeste y la mantenía erguida, se comportaba como Ptah: éste también sostenía el cielo gracias a su porte erguido, semejante a un atlante.
La cosmogonía hermopolitana es quizá la más evocadora. El agua, el aire y el fuego juegan un papel principal. No se sabía bien de donde provenían estas sustancias divinas originarias. Pero la vida surgió de su unión. Así, las aguas primordiales, llamadas Nun, cubrían todo el orbe; los inicios eran acuosos. No se sabe si agitadas por un impulso interior, o si por la acción de una fuerza externa, de las aguas surgieron cuatro parejas divinas: Nun, las aguas propiamente dichas, Heh -La inmensidad o el espacio infinito-, Kek -las tinieblas-, y Amon -el dios oculto- sustituido a veces por Niaou -el vacío- Esas cuatro divinidades tenían por esposas a las versiones femeninas de dichas potencias (o conceptos). Unidas (en las aguas), o proyectadas por el soplo de Ptah, aquellas ocho potencias engendraron a una gran flor de loto que se posó -o fue plantada o trasplantada- en el Ta-TenenRe, hizo que la flor de loto se abriera y descubriera un huevo, en cuyo interior se recogía el niño de los inicios.
Aquí también Ptah jugaba un papel principal. Según unos, Path era las aguas primordiales (llamado Ptah-Nun, lo que significa, al igual que en todos los dioses compuestos egipcios, que la segunda divinidad -Nun, en este caso- está contenida en la primera -Ptah- como si fuera un fuerza o virtud suya) de las que salieron a flote las divinidades que instituyeron el espacio; según otros teólogos, la tierra o isla inicial era Ptah, conocido como Ptah-Ta-Tenem, Ptah en cuyo seno la tierra se formó. En cualquier caso, Ptah era el suelo, la "base" dónde la vida se enraizaría, o la verticalidad del espacio primero.
Todas esas acciones se simbolizaban bien en o por el porte de Ptah. Ptah era una de las pocas divinidades antropomórficas del o de los panteones del Egipto faraónico. Se representada en forma humana, de pie y de perfil. Se apoyaba sobre una base de poca altura, con uno de los laterales inclinados, semejante a la parte superior de un martillo. Esta base evocaba la isla de los inicios (el Ta-tenen) emergiendo de las aguas. Al mismo tiempo, su dibujo era el del signo jeroglífico que designaba a la justicia humana y cósmica: maat.Era justo que la tierra donde prendería la vida emergiera y se separara de las aguas. Ptah se mostraba dentro de un templo o una capilla, sosteniendo un largo bastón de mando, compuesto por dos elementos: el pilar djed (un pilar cósmico, que sustentaba el universo, y evocaba o apelaba la vida que brotaba de la tierra y se alzaba) y el akh, o signo en cruz de la vida en la parte superior.
La figura de Ptah se asociaba a diversos elementos arquitectónicos: una base, un templete, un pilar. Su mismo cuerpo era recto como una columna. El perfil recto se asociaba a la rectitud de sus acciones: Ptah se apoyaba sobra la justicia, la cual se simbolizaba mediante la buena tierra, cuyo perfil las fachadas de los templos (los llamados pilones), en los que moraban los dioses cuando descendían a la tierra, reproducían. La misma justicia calificaba un acto edificante.
Ptah se alzaba. Sostenía el mundo con su cuerpo y con el djed que empuñaba. La justicia era la base de su acción. Su actitud no era innata. Ptah se había hecho a sí mismo, y su mejor obra era él mismo. Como enunciaba la Teología Menfita, Ptah se había formado a sí mismo. Su labor edificatoria lo había educado; lo había edificado.
La labor construida de Ptah -además de su propia formación- consistía en depositar las piedras de ángulo en los cimientos de los edificios: piedras que se colocaban en las esquinas de la cimentación, y que, simbólicamente, servían para acotar, delimitar el edificio. Éste cobraba forma gracias a dichas piedras. Pero Ptah también era considerado una piedra angular -una imagen que será retomada por Jesús-: el orden del mundo, el mundo ordenado (es decir, el cosmos, un término que, en griego, significaba, precisamente, orden), se fundamentaba o descansaba en la piedra angular que era Ptah.
Las piedras de ángulo tenían la forma de una escuadra: dos brazos unidos, dispuestos en ángulo recto (la rectitud de las formas rectas reaparecen una y otra vez: era "de justicia" que Ptah soportará el cosmos). En alguna ocasión Ptah fue representado con los brazos abiertos en cruz y los antebrazos apuntando al cielo, la palma de las manos abierta: la posición más adecuada para sostener el cielo. El sostén de la bóveda celeste corría habitualmente a cargo de Shu (el espacio infinito), pero Ptah era equiparado a Shu en tanto que mantenedor del orden.
Los brazos elevados, dispuestos en ángulo eran la imagen del ka. A sabiendas que se que trata de una noción que nos es lejana y que es difícilmente traducible en términos modernos, el ka, que se suele traducir por alma, era más bien la fuerza vital. Se le solía representar mediante una figura antropomórfica erguida coronada, como si de dos antenas abiertas al mundo se tratara, con dos delgados brazos dispuestos según la forma indicada.
Esto significa que Ptah no era solo el pilar del mundo, ni el arquitecto del cosmos, sino que también era visto como lo que lo animaba: la fuerza o vitalidad del universo, algo lógico si pensamos que Ptah era un dios creador.
La imagen del arquitecto qyue se desporende de Ptah es la de una figura capaz de alumbrar el espacio: lo crea, lo tiende, lo sostiene y lo ordena. Fundamento y pilar, piedra de ángulo y alma, el universo no hubiera existido ni hubiera permanecido sin Ptah. La acción más importante de éste, o su mayor don, era el de dar vida al espacio, todo y acotándolo, o animarlo, convirtiéndolo en un espacio habitable, apto para la vida. La vida podía acogerse porque se trataba de un espacio lleno de vida, animado, y con una base sólida en la que enraizarse.
Sin Ptah -y sin Enki, sin Apolo, sin Jano- no estaríamos aquí.
István Orosz: Labirintusik (Laberintos) (2008)
El laberinto es la obra maestra del patrón de los constructores de la Grecia antigua (y del medioevo): Dédalo. Una cárcel y un arma (una red tendida); prisón para el monstruoso Minotauro (hijo de las relaciones bestiales entre la reina de creta Parsifae y un toro descomunal, como castigo porque Minos, su esposo, el rey cretense, se había negado a rendir el debido culto a Poseidón -el dios de los mares embravecidos, cuyo atributo era un toro-, protector de la isla, una "talasocracia" -potencia marítima- cuya supervivencia dependía de los bienes marinos); y arma para el mismo monstruo ya que si el laberinto protegía a los habitantes de Creta también era utilizado por el Minotauro preso para atraer a sus víctimas: el laberinto intriga, seduce; pese a su aspecto de fortaleza cerrada, despierta la curiosidad de los más intrépidos; no pasaba un día sin que un joven se aventurara a explorarlo, perdiéndose para siempre en la red de galerías que lo llevaban, tras desorientarlo completamente, a los pies del monstruo que se alimentaba de carne humana.
La arquitectura tiene dos caros: construye y destruye; guarece y encierra.
Instrucciones para subir una escalera
Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo, y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano, para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables. Agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales, y la derecha en la horizontal correspondiente, se está en posesión momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños, formados como se ve por dos elementos, se situó un tanto más arriba y adelante que el anterior, principio que da sentido a la escalera, ya que cualquiera otra combinación producirá formas quizá más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso.
Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa, y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que salvo excepciones cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda (también llamada pie, pero que no ha de confundirse con el pie antes citado), y llevándola a la altura del pie, se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en éste descansará el pie, y en el primero descansará el pie. (Los primeros peldaños son siempre los más difíciles, hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie).
Llegando en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente, con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso.
Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa, y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que salvo excepciones cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda (también llamada pie, pero que no ha de confundirse con el pie antes citado), y llevándola a la altura del pie, se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en éste descansará el pie, y en el primero descansará el pie. (Los primeros peldaños son siempre los más difíciles, hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie).
Llegando en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente, con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso.
Julio Cortázar: Historias de cronopios y de famas - 1962
Etiquetas:
Asignatura optativa,
Asignatura troncal
viernes, 1 de abril de 2011
(Asignatura optativa). Resumen de la clase del martes 29 de marzo de 2011. El cielo construido
Que la expresión "la bóveda del cielo" no fuera ninguna metáfora sino una descripción fidedigna de lo que el cielo era, ya lo sabían muchas culturas antiguas: el cielo era una forma o construcción arquitectónica, a menudo obra del forjador de los deslumbrantes palacios de los dioses celestiales, como Hefesto (Vulcano), en la Grecia antigua. Hasta el mismo Yavhé elevó un cielo que era una gran obra de arquitectura.
El cielo, empero, no estaba vacío, sino enladrillado. Mejor día, acogía un buen número de construcciones celestiales. Circular por el empíreo no era fácil. En todo momento, la fachada, con la puerta no siempre abierta, de un palacio imponente y a menudo cegador, se interponía al movimiento ascendente de las almas cuando, a la muerte del ser humano en el que había estado prisioneras, trataban de regresar hacia lo alto, atraídas por la luz que emanada del centro o de la parte más elevada del cielo.
Según los místicos hebreos, cristianos e islámicos, ya desde la antigüedad se sabía de la existencia de dichas construcciones. Éstas no estaban aisladas ni estaban ubicadas de cualquier manera. Por el contrario, existía algo así como un plan de urbanismo; según éste, todas las construcciones celestiales estaban relacionadas. Se disponían según un eje vertical, desde el palacio de muros casi opacos, construidos de adobe, hasta los más relucientes, de cuyo interior emanaba una luz cegadora. Estas contrucciones tenían un tamaño decreciente, de modo que formaban una especia de pirámide escalonada. Los palacios también se podían disponer concéntricamente en un mismo plano. Las obras más exteriores, al igual que las más inferiores antes descritas, también tenían muros de adobe; los muros más próximos al centro, estaban hechos de materiales preciosos, emitían luz, y eran un depósito de luz muy blanca.
Todas esas construcciones no eran fortuitas. Respondían a un plan sobrenatural; cumplían con una función específica: constituían barreras, cada vez más difíciles de sortear, que se interponían en el camino de retorno de las almas al cielo. Éstas, aligeradas del peso del cuerpo, ascendían. Una luz en lo alto las imantaba. Mas, los muros de las sucesivas construcciones ponían a fuerza las luces, la pureza del alma. Sola las más desprendidas (de la materia corporal o terrenal), solo las que no habían quedado marcadas por conductas impropias en la tierra, lograban sobrepasar entrar en los palacios y hallar la salida a fin de proseguir su ascensión. Por el contrario, las que tenían luces menguadas acababan perdiéndose, como si se hubieran adentrado en un laberinto. Al final, solo unas pocas lograban llegar ante la fuente de luz: la misma divinidad que alumbraba a todos los seres y garantizaba la vida eterna.
Estas construcciones celestiales (llamadas hekhalot, en hebreo -término que nombraba inicialmente la celda más recóndita del templo de Jerusalén, donde se guardaban todos los símbolos de la divinidad) se asemejaba, formal y funcionalmente al palacio aéreo que el apóstol Tomás, el patrón de los arquitectos, construyó para el rey de la India Gundosforo. Semejante a la Jerusalén celestial y a cuántas construcciones suspendidas en los aires que los místicos en trance describían, Tomás construyó un palacio inmaterial -mejor dicho, cuya materia era luz-. Este palacio, que no fue aceptado por el rey porque fue incapaz de contemplarlo con los ojos del alma (el rey gustaba de los placeres mundanos y de los bienes terrenales que le impedían ver todo lo que rehuía el contacto con la materia y las pasiones), cumplía una función: dar cobijo a las alma -o al alma del rey. Un palacio, entonces, donde el espíritu hubiera podido vivir eternamente. Tomás edificó un palacio que garantizaba la vida eterna. Ésta no podía manifestarse en la tierra, en contacto con la materia, sino en la alto, junto a la luz.
Tomás fue condenado a muerte por el rey Gundosforo porque no dio cumplida respuesta al encargo del rey. No construyó "visiblemente" nada; el rey no estaba en lo cierto. Pago caro su error. Su hermano murió. Mas fue el alma de su hermano, en su ascenso por el cielo, quien descubrió el palacio que Tomás había edificado pero que el rey no había querido o podido ver, y que avisó al rey de su error.
Desde entonces, todos los monarcas que aspiraban a ser recordados para siempre soñaban poder encargar un palacio celestial a Tomás.
Si la arquitectura ofrece un techo y un refugio contra las inclemencias y los enemigos, parece lógico que la obra del patrón de los arquitectos se constituya como el arquetipo de toda construcción material: una obra hecha de luz que alumbra para siempre, y evita que las sombras absorban el alma humana y la lleven al olvido.
lunes, 28 de marzo de 2011
(Asignatura optativa). Resumen de la clase del martes 21 de marzo de 2011. Lo curvo y la rectitud
Puesto que el patrón de los constructores cristianos se llama Tomás 8el apóstol Tomás), y que este nombre propio es un nombre común hebreo que significa, como el nombre griego de Tomás -Dídimo-, gemelo, la "gemelidad" -o la figura de los gemelos evoca imágenes complejas.
En tanto que ser doble -ya que dobles son el dúo de gemelos, indistintos, fácilmente confundibles-, Tomás, al igual que cualquier gemelo, era portador de valores inquietantes.
En la mayoría de las culturas, los verdaderos gemelos eran temidos. su nacimiento siempre pronosticaba desgracias; al menos cambio importantes en el mundo y la sociedad de los hombres. Su nacimiento desencadenaba tempestades. Pronto se convertían en profetas o héroes de quienes dependía la suerte del mundo; suerte que cambiaría, para bien o para mal, gracias a la sola presencia de unos seres extraños, que prestaban a confusión. Así, numerosos héroes civilizadores, así como fundadores de ciudades, eran gemelos. Rómulo y Remo, fundadores de Roma, son un buen ejemplo (su carácter excepcional, inquietante, se revela a través del fratricidio cometido por Rómulo).
Tomas es una figura semejante. Su hermano gemelo es Jesús, con quien mantiene un estrecho parentesco. En la literatura apócrifa, Jesús es descrito incluso como el gemelo del verdadero dios, Tomás. Eran, en todo caso, intercambiables. Por este motivo, la figura de Tomás cobraba una importancia decisiva.
La desazón que los gemelos suscitaban no provenía solo de su aspecto indiferenciado, como si de una imagen doble, fruto de una momentánea pérdida de razón en el espectador, se tratara.
Los seres dobles están familiarizados con toda clase de actos que persiguen doblar lo que tienen alrededor. Siendo así que su nombre y su apariencia doble les predestinaba a actos sorprendentes, no es de extrañar que fueran capaces, al mismo tiempo, de multiplicar y de dividir la realidad (ambos verbos, que nombran acciones antitéticas, son sinónimos del verbo doblar). Incidían también en el mundo practicando una acción peculiar: doblegando entes y personas, hasta lograr que doblen su figura: que se curven o se inclinen.
Los héroes eran de una sola pieza. No temían el destino ni los enemigos. Se enfrentaban a ellos con la cara limpia, sin esconder sus intenciones. No necesitaban recurrir a subterfugios algunos. Iban rectos al combate. El cuerpo se mantenía firme. La posición vertical -no doblada, como si quisieran pasar desapercibidos- que adoptaban no estaba exenta de connotaciones morales. Lo recto del cuerpo simbolizaba la rectitud del ánimo, unos principios que no se doblaban ante nada.
Por el contrario, los cobardes trataban de escabullirse de la contienda. Se encogían, trataban de disimular, y de retroceder. Al mismo tiempo tiempo, sus principios eran tan flexibles como su cuerpo: se adaptaban a las circunstancia. Lejos de enfrentarse con los problemas y los enemigos cara a cara, daban rodeos a fin de evitar la contienda directa. Toda clase de subterfugios les ayudaban a alcanzar sus fines, dando vueltas y más vueltas, "mareando la perdiz" hasta lograr desconcertar, confundir al enemigo.
Los cobardes -y los astutos, que compensan sus flaquezas físicas y morales, con ingenio- andan un tanto encorvados. De este modo, es más difícil verles la cara e intuir sus intenciones. Contrariamente a la rectitud del héroe, nos hallamos ante un carácter dúplice, que no duda en engañar y enredar para obtener los fines que persigue.
En Grecia, la recta se oponía a la curva. No queda claro, sin embargo, que los griegos defendieran siempre las líneas y los comportamiento rectos. Sabían que los listos, los astuciosos tienen a menudo las de ganar, sorprendiendo de manera más efectiva a los enemigos.
Los héroes manejaban la espada: un arma recta, afilada, que requiere un combate cuerpo a cuerpo. Aquélla se contraponía con el arco: arma compleja que conjuga la recta de la cuerda tensada -pero que tiene que quebrarse para ser efectiva- y la curvatura del arco. La flecha es recta, ciertamente. Pero su trayectoria es curva. Para ser proyectada hacia adelante, es necesario tensar el arco, es decir retirar la flecha hacia atrás -como si la flecha se retirara del combate, inspirando así confianza en el enemigo, que baja la guardia-, para, desde la retaguardia, lanzarla. La flecha siempre es lanzada desde lejos. La presa o el enemigo nunca la ve venir. Además, la flecha cae del cielo, después de haber dibujado un amplio arco en el cielo.
El arco era el arma de los persas, sostenían los griegos. Pero también era el atributo de los dioses gemelos (obviamente), Apolo y Ártemis, dioses de la organización del espacio, cuyas flechas indicaban la correcta orientación -aunque podían también llevar por el camino equivocado.
La curva se doblega; es dócil, dúctil; se adapta a cualquier circunstancia; no tiene prejuicios, no tiene criterios (morales). La curva es sibilina; serpentea para adaptarse mejor al terreno. No se impone sino que se amolda, como si se curvara para seguir o reseguir las formas cambiantes del mundo.
Las líneas zigzagueantes, que se doblan, se enroscan, se curvan, se adaptan bien a los seres contradictorios, dúplices, capaces de recurrir a la mentira, al engaño, para obtener lo que buscan.
Tomás era una figura semejante. Por eso, por su capacidad de adaptarse y de hacerse suyo el mundo se convirtió en el patrón de quienes modificaron el entorno no por la fuerza bruta sino con ingenio y visión de futuro.
En tanto que ser doble -ya que dobles son el dúo de gemelos, indistintos, fácilmente confundibles-, Tomás, al igual que cualquier gemelo, era portador de valores inquietantes.
En la mayoría de las culturas, los verdaderos gemelos eran temidos. su nacimiento siempre pronosticaba desgracias; al menos cambio importantes en el mundo y la sociedad de los hombres. Su nacimiento desencadenaba tempestades. Pronto se convertían en profetas o héroes de quienes dependía la suerte del mundo; suerte que cambiaría, para bien o para mal, gracias a la sola presencia de unos seres extraños, que prestaban a confusión. Así, numerosos héroes civilizadores, así como fundadores de ciudades, eran gemelos. Rómulo y Remo, fundadores de Roma, son un buen ejemplo (su carácter excepcional, inquietante, se revela a través del fratricidio cometido por Rómulo).
Tomas es una figura semejante. Su hermano gemelo es Jesús, con quien mantiene un estrecho parentesco. En la literatura apócrifa, Jesús es descrito incluso como el gemelo del verdadero dios, Tomás. Eran, en todo caso, intercambiables. Por este motivo, la figura de Tomás cobraba una importancia decisiva.
La desazón que los gemelos suscitaban no provenía solo de su aspecto indiferenciado, como si de una imagen doble, fruto de una momentánea pérdida de razón en el espectador, se tratara.
Los seres dobles están familiarizados con toda clase de actos que persiguen doblar lo que tienen alrededor. Siendo así que su nombre y su apariencia doble les predestinaba a actos sorprendentes, no es de extrañar que fueran capaces, al mismo tiempo, de multiplicar y de dividir la realidad (ambos verbos, que nombran acciones antitéticas, son sinónimos del verbo doblar). Incidían también en el mundo practicando una acción peculiar: doblegando entes y personas, hasta lograr que doblen su figura: que se curven o se inclinen.
Los héroes eran de una sola pieza. No temían el destino ni los enemigos. Se enfrentaban a ellos con la cara limpia, sin esconder sus intenciones. No necesitaban recurrir a subterfugios algunos. Iban rectos al combate. El cuerpo se mantenía firme. La posición vertical -no doblada, como si quisieran pasar desapercibidos- que adoptaban no estaba exenta de connotaciones morales. Lo recto del cuerpo simbolizaba la rectitud del ánimo, unos principios que no se doblaban ante nada.
Por el contrario, los cobardes trataban de escabullirse de la contienda. Se encogían, trataban de disimular, y de retroceder. Al mismo tiempo tiempo, sus principios eran tan flexibles como su cuerpo: se adaptaban a las circunstancia. Lejos de enfrentarse con los problemas y los enemigos cara a cara, daban rodeos a fin de evitar la contienda directa. Toda clase de subterfugios les ayudaban a alcanzar sus fines, dando vueltas y más vueltas, "mareando la perdiz" hasta lograr desconcertar, confundir al enemigo.
Los cobardes -y los astutos, que compensan sus flaquezas físicas y morales, con ingenio- andan un tanto encorvados. De este modo, es más difícil verles la cara e intuir sus intenciones. Contrariamente a la rectitud del héroe, nos hallamos ante un carácter dúplice, que no duda en engañar y enredar para obtener los fines que persigue.
En Grecia, la recta se oponía a la curva. No queda claro, sin embargo, que los griegos defendieran siempre las líneas y los comportamiento rectos. Sabían que los listos, los astuciosos tienen a menudo las de ganar, sorprendiendo de manera más efectiva a los enemigos.
Los héroes manejaban la espada: un arma recta, afilada, que requiere un combate cuerpo a cuerpo. Aquélla se contraponía con el arco: arma compleja que conjuga la recta de la cuerda tensada -pero que tiene que quebrarse para ser efectiva- y la curvatura del arco. La flecha es recta, ciertamente. Pero su trayectoria es curva. Para ser proyectada hacia adelante, es necesario tensar el arco, es decir retirar la flecha hacia atrás -como si la flecha se retirara del combate, inspirando así confianza en el enemigo, que baja la guardia-, para, desde la retaguardia, lanzarla. La flecha siempre es lanzada desde lejos. La presa o el enemigo nunca la ve venir. Además, la flecha cae del cielo, después de haber dibujado un amplio arco en el cielo.
El arco era el arma de los persas, sostenían los griegos. Pero también era el atributo de los dioses gemelos (obviamente), Apolo y Ártemis, dioses de la organización del espacio, cuyas flechas indicaban la correcta orientación -aunque podían también llevar por el camino equivocado.
La curva se doblega; es dócil, dúctil; se adapta a cualquier circunstancia; no tiene prejuicios, no tiene criterios (morales). La curva es sibilina; serpentea para adaptarse mejor al terreno. No se impone sino que se amolda, como si se curvara para seguir o reseguir las formas cambiantes del mundo.
Las líneas zigzagueantes, que se doblan, se enroscan, se curvan, se adaptan bien a los seres contradictorios, dúplices, capaces de recurrir a la mentira, al engaño, para obtener lo que buscan.
Tomás era una figura semejante. Por eso, por su capacidad de adaptarse y de hacerse suyo el mundo se convirtió en el patrón de quienes modificaron el entorno no por la fuerza bruta sino con ingenio y visión de futuro.
domingo, 27 de marzo de 2011
jueves, 24 de marzo de 2011
(Asignatura optativa) Primeras piedras: Mas & Mies
Mies van der Rohe en la ceremonia de colocación de la primera piedra de la Galería de Arte moderno de Berlín. Mies aceptó excepcionalmente una invitación que no suele darse.
Foto e información enviadas por Álvaro Ruiz (Máster de Teoría e Historia, ETSAB)
Artur Mas (Presidente de la Generalitat de Catalunya), Artur Mas-Collell (Consejero de Economía de la Generalitat de Catalunya) y el "mecenas Pere Mir" en la ceremonia de colocación de la primera piedra del edificio Nest-Cellex, de la UPC, en Castelldefels (Barcelona), en marzo de 2011
Se agradece a un alumno de la Asignatura Optativa de la Sección de Estética de la ETSAB la información brindada.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)