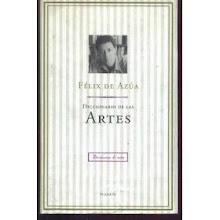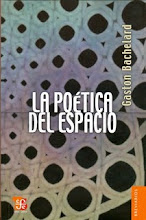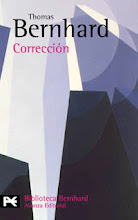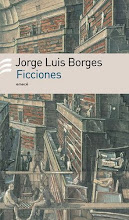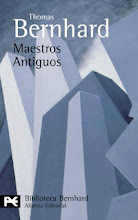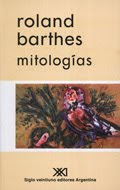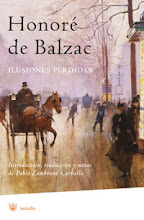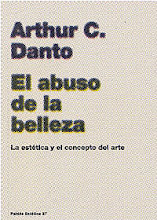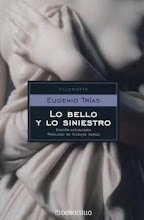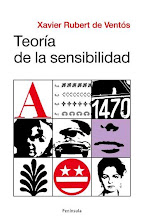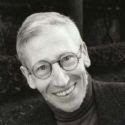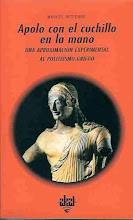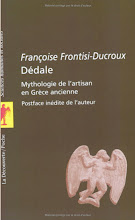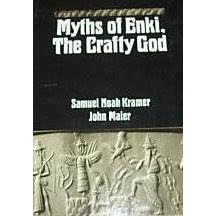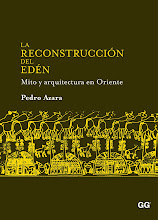Todas las artes y técnicas (en la antigüedad no se distinguían: todas las artes eran trabajos artesanos o t´recnicos volcados a producir útiles; la diferencia se establecía entre artes inspiradas -poesía, música, danza, ligadas al culto-, y artes lúcidas -artes en las que el artista o artesano aplica lúcidamente unos procedimientos sabidos para producir unos objetos lo más perfectos posibles que responden bien a unos modelos o prototipos conocidos-) tenían sus divinidades; se las consideraba las inventores de las "manualidades", la capacidad de practicarlas a la perfección, y la generosidad de compartir sus conocimientos con los mortales, educándolos e incluso trabajando con ellos (al menos con algunos elegidos: héroes, muchos dotados para la magia.-
Las divinidades ligadas exclusivamente a un trabajo -como el dios mesopotámico de la fabricación del ladrillo- eran consideradas divinidades menores; eran, en verdad, técnicas divinizadas; no tenían casi vida o personalidad propia.
Por el contrario, las divinidades dotadas de múltiples saberes, cuyo campo de acción era muy amplio (englobando el orbe entero), y cuyas artes, buenas o males, se aplicaban a la producción de objetos diversos (pero relacionados entre sí, por secretas o formales afinidades, como la construcción, la carpintería, la joyería y el tejido: artes aplicadas a materiales diversos pero que requieren gestos parecidos de trenzado de elementos longitudinales entrecruzados como pilares y vigas, hilos y urdimbres, hilos de oro, etc.) eran dioses principales.
Estas divinidades no limitaban su capacidad creativa a la producción de imágenes y objetos. Seguramente, su arte era una vertiente o un reflejo de un don mayor: la capacidad de crear o de ordenar (de completar y animar) el cosmos. Los dioses de las artes mayores eran dioses mayores: dioses creadores. Antes que inventar técnicas, inventaron el mundo; y, a menudo, modelaron a ,los seres humanos, a quienes, posteriormente, transmitieron unos saberes para que pudieran "hacerse" con la tierra, domesticarla: habilitarla (domesticar significa eliminar el lado indómito, salvaje; deriva del griego
domos -o del latín
domus-: casa)
En Egipto, Ptah era la principal divinidad de los constructores; ella misma era una constructura: edificó, por ejemplo, la ciudad de Memfis de donde era originaria, y dónde se localizaba su templo principal. Uno de los epítetos de Ptah, era "el que se halla al sur de la muralla blanca", ya que el muro defensivo de Menfis fue construido con piedra calcárea alba (Menfis ya no existe, pero sí permanece su doble: el recinto funerario de Saqqara, planeado y construido a imitación de la ciudad de los vivos, y construido con los mismos bloques de piedra clara que vibran al sol).
No existía un único panteón, ni un único mito cosmogónico y teogónico (que narre y explique los nacimientos del mundo y de los dioses). Antes bien, cada ciudad o cada santuario poseía sus propias divinidades, agrupadas en familias, y sus propias visiones acerca de los tiempos originarios. Sin embargo, algunas ciudades creían en algunas mismas divinidades. En Memfis, Heliópolis, y Hermópolis, Ptah era considerado una divinidad principal.
Para los sacerdotes de Menfis, Ptah fue el dios padre: ideó el universo en su corazón, y mandó, con la palabra, que emergiera o se formara. Luego, Ptah se masturbó y llenó el cauce del Nilo de agua cargada de vida, y animó a su obra. Finalmente, de él emanaron nueve dioses mayores: cada uno de los cuales, a modo de hipóstasis, asumía unas funciones o dones de Ptah. Fue entonces cuando, como cuenta la llamada
Teología Menfita (un texto, conservado en dos ejemplares -en piedra y en papiro-, del siglo VIII aC, pero ideado posiblemente dos mil años antes), "fueron creados todas las técnicas y todas las artes (...); luego que hubo dado a luz a todos los dioses , construyó las ciudades, preparó las ofrendas, habilitó los santuarios, formó los cuerpos de las divinidades (sus estatuas de culto)".
La creación, según los teólogos de Heliópolis, no sucedió de manera tan breve. En los orígenes se hallaba Atum (el sol declinante; en todos los mitos, la vida y la luz brotan de la muerte y la oscuridad) se masturbó, o escupió; Shu (la atmósfera) y Tefnut (la humedad) fueron arrojados al mundo: tuvieron descendencia; sus hijos se llamaron Geb (la tierra) y Nut (el cielo); finalmente, a su vez, el cielo y la tierra dieron a luz a cuatro divinidades principales, entre las que destacan Isis, Osiris y Horus. En esta versión, se diría que Ptah no aparece si no fuera porque Shu, que se extendía entre el cielo y la tierra y, por tanto, alzaba la bóveda celeste y la mantenía erguida, se comportaba como Ptah: éste también sostenía el cielo gracias a su porte erguido, semejante a un atlante.
La cosmogonía hermopolitana es quizá la más evocadora. El agua, el aire y el fuego juegan un papel principal. No se sabía bien de donde provenían estas sustancias divinas originarias. Pero la vida surgió de su unión. Así, las aguas primordiales, llamadas Nun, cubrían todo el orbe; los inicios eran acuosos. No se sabe si agitadas por un impulso interior, o si por la acción de una fuerza externa, de las aguas surgieron cuatro parejas divinas: Nun, las aguas propiamente dichas, Heh -La inmensidad o el espacio infinito-, Kek -las tinieblas-, y Amon -el dios oculto- sustituido a veces por Niaou -el vacío- Esas cuatro divinidades tenían por esposas a las versiones femeninas de dichas potencias (o conceptos). Unidas (en las aguas), o proyectadas por el soplo de Ptah, aquellas ocho potencias engendraron a una gran flor de loto que se posó -o fue plantada o trasplantada- en el Ta-TenenRe, hizo que la flor de loto se abriera y descubriera un huevo, en cuyo interior se recogía el niño de los inicios.
Aquí también Ptah jugaba un papel principal. Según unos, Path era las aguas primordiales (llamado Ptah-Nun, lo que significa, al igual que en todos los dioses compuestos egipcios, que la segunda divinidad -Nun, en este caso- está contenida en la primera -Ptah- como si fuera un fuerza o virtud suya) de las que salieron a flote las divinidades que instituyeron el espacio; según otros teólogos, la tierra o isla inicial era Ptah, conocido como Ptah-Ta-Tenem, Ptah en cuyo seno la tierra se formó. En cualquier caso, Ptah era el suelo, la "base" dónde la vida se enraizaría, o la verticalidad del espacio primero.
Todas esas acciones se simbolizaban bien en o por el porte de Ptah. Ptah era una de las pocas divinidades antropomórficas del o de los panteones del Egipto faraónico. Se representada en forma humana, de pie y de perfil. Se apoyaba sobre una base de poca altura, con uno de los laterales inclinados, semejante a la parte superior de un martillo. Esta base evocaba la isla de los inicios (el Ta-tenen) emergiendo de las aguas. Al mismo tiempo, su dibujo era el del signo jeroglífico que designaba a la justicia humana y cósmica: maat.Era justo que la tierra donde prendería la vida emergiera y se separara de las aguas. Ptah se mostraba dentro de un templo o una capilla, sosteniendo un largo bastón de mando, compuesto por dos elementos: el pilar djed (un pilar cósmico, que sustentaba el universo, y evocaba o apelaba la vida que brotaba de la tierra y se alzaba) y el akh, o signo en cruz de la vida en la parte superior.
La figura de Ptah se asociaba a diversos elementos arquitectónicos: una base, un templete, un pilar. Su mismo cuerpo era recto como una columna. El perfil recto se asociaba a la rectitud de sus acciones: Ptah se apoyaba sobra la justicia, la cual se simbolizaba mediante la buena tierra, cuyo perfil las fachadas de los templos (los llamados pilones), en los que moraban los dioses cuando descendían a la tierra, reproducían. La misma justicia calificaba un acto edificante.
Ptah se alzaba. Sostenía el mundo con su cuerpo y con el djed que empuñaba. La justicia era la base de su acción. Su actitud no era innata. Ptah se había hecho a sí mismo, y su mejor obra era él mismo. Como enunciaba la Teología Menfita, Ptah se había formado a sí mismo. Su labor edificatoria lo había educado; lo había edificado.
La labor construida de Ptah -además de su propia formación- consistía en depositar las piedras de ángulo en los cimientos de los edificios: piedras que se colocaban en las esquinas de la cimentación, y que, simbólicamente, servían para acotar, delimitar el edificio. Éste cobraba forma gracias a dichas piedras. Pero Ptah también era considerado una piedra angular -una imagen que será retomada por Jesús-: el orden del mundo, el mundo ordenado (es decir, el cosmos, un término que, en griego, significaba, precisamente, orden), se fundamentaba o descansaba en la piedra angular que era Ptah.
Las piedras de ángulo tenían la forma de una escuadra: dos brazos unidos, dispuestos en ángulo recto (la rectitud de las formas rectas reaparecen una y otra vez: era "de justicia" que Ptah soportará el cosmos). En alguna ocasión Ptah fue representado con los brazos abiertos en cruz y los antebrazos apuntando al cielo, la palma de las manos abierta: la posición más adecuada para sostener el cielo. El sostén de la bóveda celeste corría habitualmente a cargo de Shu (el espacio infinito), pero Ptah era equiparado a Shu en tanto que mantenedor del orden.
Los brazos elevados, dispuestos en ángulo eran la imagen del ka. A sabiendas que se que trata de una noción que nos es lejana y que es difícilmente traducible en términos modernos, el ka, que se suele traducir por alma, era más bien la fuerza vital. Se le solía representar mediante una figura antropomórfica erguida coronada, como si de dos antenas abiertas al mundo se tratara, con dos delgados brazos dispuestos según la forma indicada.
Esto significa que Ptah no era solo el pilar del mundo, ni el arquitecto del cosmos, sino que también era visto como lo que lo animaba: la fuerza o vitalidad del universo, algo lógico si pensamos que Ptah era un dios creador.
La imagen del arquitecto qyue se desporende de Ptah es la de una figura capaz de alumbrar el espacio: lo crea, lo tiende, lo sostiene y lo ordena. Fundamento y pilar, piedra de ángulo y alma, el universo no hubiera existido ni hubiera permanecido sin Ptah. La acción más importante de éste, o su mayor don, era el de dar vida al espacio, todo y acotándolo, o animarlo, convirtiéndolo en un espacio habitable, apto para la vida. La vida podía acogerse porque se trataba de un espacio lleno de vida, animado, y con una base sólida en la que enraizarse.
Sin Ptah -y sin Enki, sin Apolo, sin Jano- no estaríamos aquí.