domingo, 13 de marzo de 2011
(Asignatura troncal) Resumen de la clase del miércoles 9 de marzo de 2011
Joseph Beuys documentary from cordltx on Vimeo.
(Documentales sobre el hacer o el obrar de los artistas Joseph Beuys -alemán, en los años setenta- y Jackson Pollock -norteamericano, en los años cincuenta-)
Platón consideraba (de manera muy irónica) que el verdadero poeta era el que componía bajo la posesión de las Musas. Éstas le dictaban verdades que el poeta, en trance, y sin saber bien qué hacía ni qué decía, trasmitía oralmente o por escrito.
Esta concepción de la poesía, que postulaba que el creador era un ser superior, en contacto con potencias superiores habiendo sido escogido por éstas, existente en todas las culturas antiguas, y sobre la que Platón teorizó, fue retomada en el Renacimiento, y extendida a todos los artistas (poetas, pintores y arquitectos), ya que, de este modo, se separaban del tropel de artesanos que operaban concienzudamente, siguiendo la tradición e intentando no apartarse de ella, sin innovar, dando lugar a obras previstas y previsibles. Ante éstos aplicados artesanos, algunos artistas defendían que eran creadores similares al gran creador (a dios), y que sus obras eran siempre novedosas y sorprendentes, eran verdaderas creaciones, o creaciones verdaderas, llenas de vida, energía, fulgor -fuerza que potencias sobrenaturales les habían transmitido.
Con el Romanticismo esta visión de la creación se exacerbó. El artista (pintor o poeta) se convirtió en un verdadero demiurgo. Sus obras eran originales, y difíciles de interpretar. En tanto que ser superior, muy por encima del resto de los mortales y, desde luego, de los artesanos, sus creaciones eran portadoras de verdades a las que solo ellos habían llegado. El poeta, opinaba Rimbaud, era un vidente, cuyo poder y cuya capacidad trasmisora, le facultaba para alcanzar contenidos a los que los demás no llegaban. La obra dependía enteramente de él, era su hija, y el espectador solo podía esperar la buena nueva que el artista-vidente tenía a bien comunicarle.
Algunos artistas, tras la Segunda Guerra Mundial, y marcados por ésta, ante un mundo devastado por la técnica, se postularon como los portadores de la verdad. Eran misioneros, portavoces de la naturaleza o el espíritu -los espíritus-. Su arte era su acción. Actuando, obrando, revelaban contenidos, conceptos, ideas, hasta entonces ocultos u ocultados. La forma de expresarse era a borbotones; las formas -o la ausencia de éstas, de formas reconocibles, al menos- bien demostraba la trascendencia de lo que apelaban, descubrían o creaban, hechos o ideas hasta entonces inexploradas, desconocidas. Hurgaban en lo invisible: pulsiones, fuerzas, misterios. Solo ellos erran capaces de dar fe de lo que contaban.
Por tanto, la interpretación de sus obras tenía -o tiene- que atender a lo que han llevado a cabo. El espectador, en este caso, es un siervo que recoge verdades que le son graciosamente trasmitidas, y la obra significa lo que el creador ha querido comunicar.
Sin embargo, esta exaltación del poder creador del artista, el único en contacto con la verdad, se opone a las opiniones de quienes consideran que una obra sin espectadores o receptores no tiene, literalmente, sentido. Es un hacer sin sentido, que no alcanza a tener sentido alguno. Por tanto, la presencia activa o participativa de les espectadores es fundamental para que la obra de arte se dote de un sentido. Independientemente de lo que el artista haya querido decir, el significado de la obra es desvelado por el receptor. Éste descubre lo que el artista ha querido decir, consciente o inconscientemente; o, incluso, descubre sentidos de los que el artista no era consciente, en los que no habría pensado jamás. La significación de la obra, su razón de ser, depende, en este caso, no del artista (al menos, no depende enteramente de él), sino del receptor que interpreta la obra. Existirían, entonces, tantos significados cuantos receptores hubiera. Cada uno animaría la obra, le encontraría contenidos ocultos para los demás (incluso para el propio artista). La forma, la estructura de la obra no sería "en sí" significativa, ya que lo que signifique dependería exclusivamente de la capacidad receptiva e interpretativa, de la atención que le prestase el espectador. La obra solo existiría para y por él; las antiguas fuerzas ocultas que utilizaban al artista para comunicarse habrían pasado de ser divinidades o espíritus a ser los receptores. Los artistas operarían para que aquéllos desplegaran sus capacidades interpretativas. Un texto o una obra solo tendría sentido, solo adquiriría sentido, gracias a mi lectura.
Entre la estética de la creación y la de la recepción (postulada a finales de los años setenta), entre la defensa del artista o del espectador como responsable único de la obra, o de su significación, algunos teóricos sostienen que es necesario un trabajo conjunto. El artista ni el espectador tienen libertad total para expresarse. Las obras de arte están marcadas por la época. No solo interpretamos en función de nuestros conocimientos y nuestros prejuicios, lo que esperamos, lo que ya sabemos, sino que el artista también está condicionado por la cultura de la época en la que crea. La obra de arte, entonces, reflejaría tanto el mundo del artista cuanto del receptor. Conocer, entonces, el medio en que fue creada una obra ayudaría quizá a interpretarla mejor, sabiendo que nuestros criterios también limitan su significado.
Tener nociones sobre el trabajo del artista quizá nos ayude a saber lo que quiso decir, o lo que obra dice. ¿De dónde vienen esos datos que deberíamos saber antes de abordar -y para abordar- la interpretación de la obra?
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)







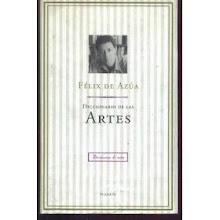



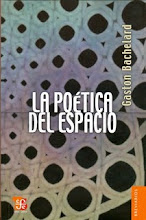



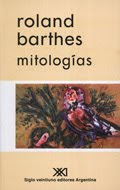

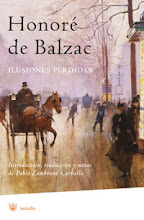
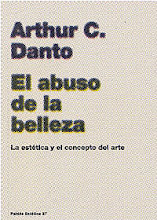








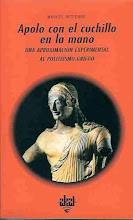








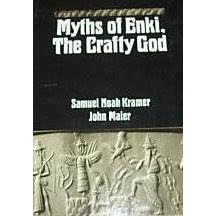




No hay comentarios:
Publicar un comentario