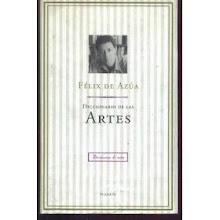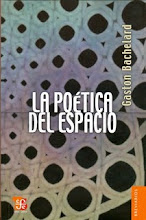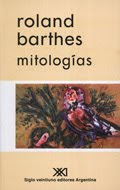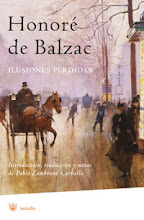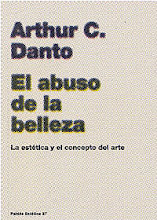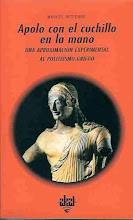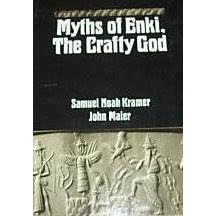El puño invisible
Mario Vargas Llosa,
El País, domingo 18 de diciembre de 2011
El libro de Carlos Granés rastrea una de las más perversas derivas de la cultura posmoderna: la dictadura de la teoría que en nuestro tiempo pasó de justificar a reemplazar a la obra de arte
No creo que nadie haya trazado un fresco tan completo, animado y lúcido sobre todas las vanguardias artísticas del siglo XX como lo ha hecho Carlos Granés en el libro que acaba de aparecer: El puño invisible. Arte, revolución y un siglo de cambios culturales (Taurus). Lo he leído con la felicidad y la excitación con que leo las mejores novelas.
Granés no puede evitar que su ensayo sea la constatación de un enorme desperdicio. ¿Qué quedó de tanta alharaca y desvarío? En cuanto a obras concretas, casi nada.
La ambición que alienta su ensayo es desmedida, pues equivale a la de querer encerrar un océano en una pecera, o a todas las fieras del África en un corral. Y no sólo ha conseguido este milagro; además, se las ha arreglado para poner un poco de orden en ese caos de hechos, obras y personas y, luego de un agudo análisis de las ideas, desplantes, manifiestos, provocaciones y obras más representativas de ese protoplasmático quehacer que va del futurismo a la posmodernidad, pasando por el dadaísmo, el surrealismo, el letrismo, el situacionismo, y demás ismos, grupos, grupúsculos y sectas que en Europa y Estados Unidos representaron la vanguardia, sacar conclusiones significativas sobre la evolución de la cultura y el arte de Occidente en este vasto periodo histórico.
El mérito mayor de su estudio no es cuantitativo sino de cualidad. Pese a su riquísima información, no es erudito ni académico y no está estorbado de notas pretenciosas. Su sólida argumentación se alivia con un estilo claro y vivaces biografías y anécdotas sobre los personajes centrales y las comparsas que, pintando, esculpiendo, escribiendo, componiendo, o, simplemente imprecando, se propusieron hacer tabla rasa del pasado, abolir la tradición, y fundar desde cero un nuevo mundo radicalmente distinto de aquél que encontraron al nacer. Eran muy distintos entre sí pero todos decían odiar a la burguesía, a la academia, a la política y a los usos reinantes. Todos hablaban de revolución aunque la palabra tuviera significados distintos según las bocas que la pronunciaran. Querían liberar el amor, cambiar la vida, dar derecho de ciudad a los deseos, traer la justicia a la tierra, eternizar la niñez, el goce y los sueños, y eran tan puros que creían que los instrumentos adecuados para conseguirlo eran la poesía, los pinceles, el teatro, la diatriba, el panfleto y la farsa.
Había entre ellos verdaderos pensadores, poetas y artistas de gran valía, como un André Breton o un George Grosz, y abundaban los agitadores y bufones, pero todos, hasta los más insignificantes entre ellos, dejaron alguna huella en un proceso en el que, como muestra admirablemente el libro de Carlos Granés, la literatura, las artes y la cultura en general fueron cambiando de naturaleza, reemplazando el fondo por las puras formas, y trivializándose cada vez más, en tanto que, en el curso de los años, pese a sus insolencias y audacias, el establecimiento iba domesticando a unos y a otros y reabsorbiendo toda esa agitación contestataria hasta corromper literalmente -mediante la opulencia y la fama- a los antiguos anarquistas y revolucionarios. Algunos se suicidaron, otros desaparecieron sin pena ni gloria, pero los más astutos se hicieron ricos y célebres, y alguno de ellos terminó invitado a tomar el té a la Casa Blanca o ennoblecido por la Reina Isabel. Andy Warhol recibió un balazo en el estómago por el delito de ser hombre (según explicó su victimaria, Valerie Solanas), pero, en vez de 15 minutos, su gloria duró decenios y todavía no se extingue.
Pese a lo amenas y pintorescas que suelen ser las páginas de El puño invisible cuando relatan las matonerías de Marinetti, las extravagancias de Tzara, las audacias de Duchamp, el cerebralismo de John Cage y sus conciertos silenciosos, las locuras de Isidore Isou, el frenético exhibicionismo de un Allen Ginsberg, o el salto del taller de pintura al terrorismo de algunos vanguardistas italianos, alemanes y norteamericanos, el libro de Granés es profundamente trágico. Porque, con todo el respeto y la simpatía con que él investiga y se esfuerza por mostrar lo mejor que hay en aquellas vanguardias, no puede evitar que su ensayo sea la constatación de un enorme desperdicio, de un absoluto fracaso. Un verdadero parto de los montes del que sólo salieron ratoncillos.
¿Qué quedó de tanta alharaca y desvarío? En cuanto a obras concretas, casi nada. Lo menos perecedero que en pintura, poesía, música e ideas se produjo en Occidente en esos años no formó parte o, si lo hizo, se apartó pronto de la "vanguardia" y tomó otro rumbo: el de Mahler, Joyce, Kafka, Picasso o Proust. Aquélla acabó por convertirse en un ruidoso simulacro que, a menudo, galeristas, publicistas y especuladores del establecimiento trastocaron en pingüe negocio. O, todavía peor, en una payasada ridícula. Una vez más quedó claro que el arte y la literatura progresan con realizaciones concretas -obras maestras- más que con manifiestos y bravatas, y que la disciplina, el trabajo, la reelaboración inteligente de la tradición, son más fértiles que el fuego de artificio o el espectáculo-provocación.
Una de las últimas escenas que describe El puño invisible es una exposición muy peculiar de Yves Klein, quien, por ese entonces, propugnaba la teoría de la "desmaterialización del objeto". Fiel a su tesis, el artista presentaba una galería vacía, sin cuadros ni muebles. El visitante recibía al ingresar un cóctel azul "que lo mantenía orinando del mismo color durante varios días". ¿Y la obra exhibida? "No existía: o sí, la llevaba el visitante en la vejiga", explica Granés. Por esos mismos días, Piero Manzoni convertía en arte todos los cuerpos humanos que se cruzaban en su camino, con el dispositivo mágico de estamparles su firma en el brazo. Otros, comían excrementos, adornaban calaveras con brillantes, o, como el celebrado Michael Creed, ganador del Turner Prize, prendían y apagaban la luz de una sala, proeza que la Tate Britain celebró explicando que, a través de este paso de la oscuridad a la claridad, el artista "exponía las reglas y convenciones que suelen pasar desapercibidas". (Y es seguro que se lo creía).
Después de muchas páginas dedicadas a rastrear una de las más perversas derivas de la cultura posmoderna, es decir, la dictadura de la teoría que en nuestro tiempo pasó de justificar a reemplazar a la obra de arte, Carlos Granés afirma, con toda razón: "No se puede premiar sistemáticamente la estupidez y esperar que esto no traiga consecuencias sociales y culturales". Esta frase resume de manera prístina la absorbente historia que cuenta su libro: cómo una voluntad de ruptura y negación que movilizó a tantos espíritus generosos desde los comienzos del siglo XX y que conmovió hasta las raíces las actividades artísticas y literarias del mundo occidental, fue insensiblemente deshaciéndose de todo lo que había en ella de creativo y tornándose puro gesto y embeleco, es decir, un espectáculo que divertía a aquellos que pretendía agredir, arrastrando por lo demás, en esta caída en el infierno de la nadería, a los cánones, patrones y tablas de valores que habían regulado antes la vida cultural. Acabaron con ellos pero nada los reemplazó y desde entonces vivimos, en este orden de cosas, en la más absoluta confusión.
Por eso, sólo al terminar este magnífico libro descubren los lectores la razón de ser de su bello título: aunque en cien años de vanguardia no construyera muchas cosas inmarcesibles en el dominio del espíritu, el poder destructivo de ese "puño invisible" sí fue cataclísmico. Ahí están, como prueba, los escombros que nos rodean.
El mérito mayor de su estudio no es cuantitativo sino de cualidad. Pese a su riquísima información, no es erudito ni académico y no está estorbado de notas pretenciosas. Su sólida argumentación se alivia con un estilo claro y vivaces biografías y anécdotas sobre los personajes centrales y las comparsas que, pintando, esculpiendo, escribiendo, componiendo, o, simplemente imprecando, se propusieron hacer tabla rasa del pasado, abolir la tradición, y fundar desde cero un nuevo mundo radicalmente distinto de aquél que encontraron al nacer. Eran muy distintos entre sí pero todos decían odiar a la burguesía, a la academia, a la política y a los usos reinantes. Todos hablaban de revolución aunque la palabra tuviera significados distintos según las bocas que la pronunciaran. Querían liberar el amor, cambiar la vida, dar derecho de ciudad a los deseos, traer la justicia a la tierra, eternizar la niñez, el goce y los sueños, y eran tan puros que creían que los instrumentos adecuados para conseguirlo eran la poesía, los pinceles, el teatro, la diatriba, el panfleto y la farsa.
Había entre ellos verdaderos pensadores, poetas y artistas de gran valía, como un André Breton o un George Grosz, y abundaban los agitadores y bufones, pero todos, hasta los más insignificantes entre ellos, dejaron alguna huella en un proceso en el que, como muestra admirablemente el libro de Carlos Granés, la literatura, las artes y la cultura en general fueron cambiando de naturaleza, reemplazando el fondo por las puras formas, y trivializándose cada vez más, en tanto que, en el curso de los años, pese a sus insolencias y audacias, el establecimiento iba domesticando a unos y a otros y reabsorbiendo toda esa agitación contestataria hasta corromper literalmente -mediante la opulencia y la fama- a los antiguos anarquistas y revolucionarios. Algunos se suicidaron, otros desaparecieron sin pena ni gloria, pero los más astutos se hicieron ricos y célebres, y alguno de ellos terminó invitado a tomar el té a la Casa Blanca o ennoblecido por la Reina Isabel. Andy Warhol recibió un balazo en el estómago por el delito de ser hombre (según explicó su victimaria, Valerie Solanas), pero, en vez de 15 minutos, su gloria duró decenios y todavía no se extingue.
Pese a lo amenas y pintorescas que suelen ser las páginas de El puño invisible cuando relatan las matonerías de Marinetti, las extravagancias de Tzara, las audacias de Duchamp, el cerebralismo de John Cage y sus conciertos silenciosos, las locuras de Isidore Isou, el frenético exhibicionismo de un Allen Ginsberg, o el salto del taller de pintura al terrorismo de algunos vanguardistas italianos, alemanes y norteamericanos, el libro de Granés es profundamente trágico. Porque, con todo el respeto y la simpatía con que él investiga y se esfuerza por mostrar lo mejor que hay en aquellas vanguardias, no puede evitar que su ensayo sea la constatación de un enorme desperdicio, de un absoluto fracaso. Un verdadero parto de los montes del que sólo salieron ratoncillos.
¿Qué quedó de tanta alharaca y desvarío? En cuanto a obras concretas, casi nada. Lo menos perecedero que en pintura, poesía, música e ideas se produjo en Occidente en esos años no formó parte o, si lo hizo, se apartó pronto de la "vanguardia" y tomó otro rumbo: el de Mahler, Joyce, Kafka, Picasso o Proust. Aquélla acabó por convertirse en un ruidoso simulacro que, a menudo, galeristas, publicistas y especuladores del establecimiento trastocaron en pingüe negocio. O, todavía peor, en una payasada ridícula. Una vez más quedó claro que el arte y la literatura progresan con realizaciones concretas -obras maestras- más que con manifiestos y bravatas, y que la disciplina, el trabajo, la reelaboración inteligente de la tradición, son más fértiles que el fuego de artificio o el espectáculo-provocación.
Una de las últimas escenas que describe El puño invisible es una exposición muy peculiar de Yves Klein, quien, por ese entonces, propugnaba la teoría de la "desmaterialización del objeto". Fiel a su tesis, el artista presentaba una galería vacía, sin cuadros ni muebles. El visitante recibía al ingresar un cóctel azul "que lo mantenía orinando del mismo color durante varios días". ¿Y la obra exhibida? "No existía: o sí, la llevaba el visitante en la vejiga", explica Granés. Por esos mismos días, Piero Manzoni convertía en arte todos los cuerpos humanos que se cruzaban en su camino, con el dispositivo mágico de estamparles su firma en el brazo. Otros, comían excrementos, adornaban calaveras con brillantes, o, como el celebrado Michael Creed, ganador del Turner Prize, prendían y apagaban la luz de una sala, proeza que la Tate Britain celebró explicando que, a través de este paso de la oscuridad a la claridad, el artista "exponía las reglas y convenciones que suelen pasar desapercibidas". (Y es seguro que se lo creía).
Después de muchas páginas dedicadas a rastrear una de las más perversas derivas de la cultura posmoderna, es decir, la dictadura de la teoría que en nuestro tiempo pasó de justificar a reemplazar a la obra de arte, Carlos Granés afirma, con toda razón: "No se puede premiar sistemáticamente la estupidez y esperar que esto no traiga consecuencias sociales y culturales". Esta frase resume de manera prístina la absorbente historia que cuenta su libro: cómo una voluntad de ruptura y negación que movilizó a tantos espíritus generosos desde los comienzos del siglo XX y que conmovió hasta las raíces las actividades artísticas y literarias del mundo occidental, fue insensiblemente deshaciéndose de todo lo que había en ella de creativo y tornándose puro gesto y embeleco, es decir, un espectáculo que divertía a aquellos que pretendía agredir, arrastrando por lo demás, en esta caída en el infierno de la nadería, a los cánones, patrones y tablas de valores que habían regulado antes la vida cultural. Acabaron con ellos pero nada los reemplazó y desde entonces vivimos, en este orden de cosas, en la más absoluta confusión.
Por eso, sólo al terminar este magnífico libro descubren los lectores la razón de ser de su bello título: aunque en cien años de vanguardia no construyera muchas cosas inmarcesibles en el dominio del espíritu, el poder destructivo de ese "puño invisible" sí fue cataclísmico. Ahí están, como prueba, los escombros que nos rodean.