Toda o casi toda obra pública, en España (y, sin duda, en Iberoamérica) se inicia con la llamada colocación de la primera piedra.
Se trata de un ritual que obedece a un desarrollo no escrito, determinado por la costumbre. Escenificado cuando el terreno ha sido desbrozado y las zanjas en las que la cimentación va a ser depositada, son figuras públicas, políticas o no (desde presidentes del gobierno y alcaldes hasta luminarias como, por ejemplo, recientemente, la baronesa Thyssen o Madonna) quienes lo protagonizan en detrimento de arquitectos, constructores y promotores, los cuales quedan en un discreto segundo o tercer lugar, pese a que pueden ser considerados como los autores o responsables de la obra. Sin embargo, la responsabilidad, sino la autoría, recae en las figuras antes descritas.
En tiempos remotos, magos, chamanes, hechiceros eran hacedores; o, mejor dicho, todos los artistas y artesanos (pintores, escultores, arquitectos, ceramistas, herreros, tejedores, músicos, poetas y recitadores, actores, etc.) eran considerados seres superiores o en contacto con potencias superiores. El trabajo manual e intelectual fascinaba tanto que sus responsables estaban dotados de una aureola de sacralidad.
Mas, ya en tiempos históricos (por ejemplo, hacia el siglo VIII aC, en la Grecia antigua), la creación o producción artística y artesana siguió siendo admirada, mas la suerte y el prestigio de sus autores decayó. Eran figuras que trababan contacto con la materia, considerada impura. En la República platónica, los filósofos, sacerdotes y gobernantes encabezan el estrato social más elevado; los artesanos y artistas quedan al nivel de los agricultores, en el tercer y último estrato. Algún autor clásico llegó a escribir que si el arte era admirado, la suerte de los artistas era una desdicha, y que no cabía mayor desgracia que tener hijos que quisieran ser artistas o artesanos. En la Roma imperial, su relevancia social decayó tanto que fueron reducidos a la esclavitud. Esa suerte tardó en cambiar. Solo a partir del siglo XVI, en solo en ciertas ciudades europeas, el prestigio, no solo de las obras de arte, sino de sus responsables, aumentó. Mas, incluso a principios del siglo XX -y quizá incluso más tarde- querer ser artista era una desdicha. Se pensaba que la vida del creador iba a ser una desgracia o una ruina. Quizá con razón.
La creación artesana y artística daba lugar a imágenes e instrumentos útiles y necesarios para controlar y dominar el mundo: desde los fetiches mágicos hasta los apeos de labranza, todas las técnicas y todas las obras de arte o artesanía ayudaban a que el ser humano pudiera poner el mundo a su servicio: se abrían canales de regadío, se labraba la tierra, se construían ciudades y templos, se forjaban armas de caza y de guerra, etc. Todas esos conocimientos no podían ser fruto del simple ingenio humano. Quienes los habían descubierto y quienes los practicaban tenían que ser unas figuras de rango superior, en contacto con las potencias sobrenaturales, inspiradas por ésas. De algún modo, recreaban la creación del mundo o la completaban. Esos seres no podían ser unos simples operarios, que trabajaban duramente, encorvados, la tierra, de sol a sol, ni artesanos encerrados en sucios y ruidosos talleres, bregando penosamente con materiales que se les resistían. Un ceramista, un herrero no podía ser un rival de los dioses. Quienes sí podían compararse con ésos eran los gobernantes y los sacerdotes; y los artesanos, artistas y arquitectos solo eran la mano de obra de los verdaderos responsables de la creación. Quien decidía y, por tanto, tenía que ser considerado el autor "espiritual" (que no "material") de una obra, era el rey o el sacerdote. Mas, implicado en tareas elevados, no tenía tiempo de poner las manos en la masa, ni tenía porque hacerlo. Tenía una corte de artesanos más o menos esclavizados que trabajaban a partir de sus indicaciones; más o menos cómo aún funcionan algunos estudios de artistas y arquitectos (si bien, en este caso, los artistas y arquitectos son como los antiguos monarcas, y los trabajadores, como los artesanos de otrora).
Aún hoy queda un recuerdo de esta visión de la creación. Fuera del estrecho círculo de profersionales, solemos atribuir la autoría o responsabilidad de grandes obras públicas a representantes políticos, no a artistas y arquitectos. La renovación de Madrid, su red de infraestructuras (autopistas, túneles, etc.), es del alcalde Ruiz Gallardón, no de los arquitectos e ingenieros que la idearon y la han llevado a cabo: de igual modo, todo el proyecto urbanístico y arquitectónico de la Barcelona olímpica recae en el alcalde de por el aquel entonces (Pascual Maragall), no en los arquitectos y urbanistas (muchos de los cuales han caído en el olvido) que proyectaron y construyeron las obras.
Por eso, son los poderes públicos quienes protagonizan la colocación de la primera piedra, cuyo sentido o significación aún no sabemos a qué responde. Aunque, sin duda, podemos suponer que su utilidad no es de orden práctico. Por tanto, tiene que ser simbólico o mágico: un acto profiláctico, que tiene que tener como fin la protección, no física, sino mágica, de la obra que se va a levantar.
Sin embargo, esta "divinización" del representante público, considerado como un creador (o Creador), no concuerda con las acciones que lleva a cabo en esa ceremonia. Pese a ir vestido como para un acto público, trajeado, encorbatado, o con zapatos de tacón vertiginoso (en el caso de representantes políticas y de figuras públicas), lo cierto es que se colocan un casco, un chaleco de seguridad (como si fueran a trabajar "de verdad", manualmente, como si se fueran a implicar físicamente en la construcción o puesta en obra), y toman palas, paletas y paletines. Es decir, se comportan como un operario, un trabajador manual. ¿No es contradictorio con el escaso crédito que merece el artesano?
Este comportamiento no es reciente. Reproduce una acción ancestral. Ya los reyes mesopotámicos, hace cinco mil años, y los faraones, también hace milenios, no dudaban en hacer ver que obraban, usando instrumentos de construcción, adoptando un comportamiento que debía ser considerado impropio de un gobernante. ¿Por qué? Por qué, precisamente, era impropio. El rey se humillaba: fabricaba el primer ladrillo, amasaba la masa y lo moldeaba, lo depositaba en un cesto que cargaba, pesadamente, sobre su cabeza, y lo depositaba en la zanja. El trabajo manual era duro. Era lo que buscaba. Quería mostrar que se inclinaba ante la divinidad -cuyo templo o cuya ciudad construía-. De ese modo, la ofrenda que realizaba, un edificio o una ciudad, era incomparable. Nadie había hecho tanto, nadie había presentado un regalo semejante. Así, no solo se conseguía (o se perseguía) que los dioses, complacidos, favorecieran la ciudad y el monarca, sino que el prestigio de éste aumentaba dada la enormidad de la ofrenda. La humillación del monarca conllevaba su paradójico ensalzamiento.
Algo que, instintiva o calculadamente, Madonna o Aznar tenían que intuir.
Haciendo ver que se comportaban como un operario (como un simple mortal) aumentaba su grandeza, su diferencia con el pueblo llano.
La arquitectura es un verdadero "opus dei" -un obra divina.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)









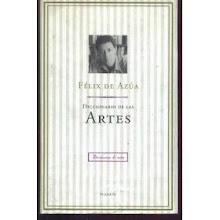



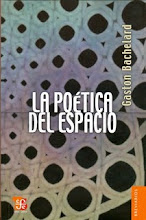



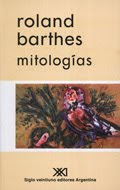

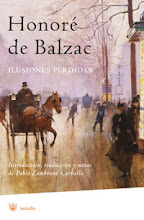
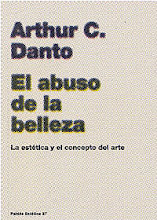








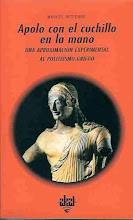








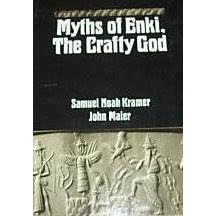




No hay comentarios:
Publicar un comentario