domingo, 18 de marzo de 2012
Resumen parcial de la clase del miércoles 14 de marzo de 2012: La cara oculta de la belleza.
El filósofo Emmanuel Kant (s. XVIII) distinguía entre las cosas agradables o bonitas, y las cosas bellas. Las primeras gustaban. Su única función era placer. Atraían, excitaban los sentidos, daban cumplida satisfacción a una pulsión. Las segundas, sin embargo, todo y placiendo, daban que pensar. Las personas consumían cosas agradables. El sentido más utilizado era el gusto, precisamente. Estas cosas saciaban. Eran utilizadas cuando se las necesitaba. Pero, una vez usadas o ingeridas, eran olvidadas. Las cosas bellas, sin embargo, dejaban un poso. Se volvía una y otra vez a ellas, a la experiencia que se había tenido al encontrarse con ellas. Uno las recordaba, pensaba en ellas, en su apariencia o físico y en lo que podía significar. La inteligencia, innecesaria en el encuentro con lo agradable, entraba en juego cuando la belleza era contemplada. Uno se sentía más inteligencia tras el encuentro, como si se hubiera aprendido algo, si bien, la función educativa de una cosa bella no era evidente. Ésta apelaba a la inteligencia sin que las personas se hubieran dado cuenta, sin que hubieran tenido una clara conciencia. La función de las cosas bellas, o de lo bello, era placer o complacer, ciertamente, pero buscaba algo más, que acontecía mientras placía: daba lugar o dejaba paso a una reflexión, lo que literalmente significa que invitaba a una vuelta a considerar, a reconsiderar el objeto bello contemplado, que no era olvidable, que despertaba no solo la imaginación, sino la mente.
Para Kant, lo que diferenciaba las cosas bellas de las agradables o bonitas, era precisamente, un cierto contenido "intelectual", expresado a través de una apariencia bella. La obra bella era saboreada, y dejaba un cierto "gusto"; marcaba. Educaba o fomentaba el gusto. Precisamente esa capacidad educativa, la capacidad de transmitir valores, nociones o ideas, era lo que lograba la obra bella, tanto natural cuando humana. Pero esa transmisión se realizaba a través de algo parecido a un juego. En ningún momento, se tenía la sensación de estar estudiando a aprendiendo, sino solo distrayéndose. pero, durante este ejercicio de distracción, a través el placer que las obras bellas producían, se entraba en contacto con unos contenidos que, por otra parte, no hubieran podido ser descubiertos, al menos de manera tan efectiva o "formativa", si no era a través del juego de seducción al que la obra bella invitaba. Actuaba de señuelo para hacer pensar (sin dejar de atraer).
Una generación más tarde, ya a principios del siglo XIX, los teóricos de las artes, intuyeron que la diferencia entre lo agradable y lo bello, lo que otorgaba cierta profundidad o misterio a la belleza, que invitaba a detenerse ante ella y a pensar en ella, en lo que podía significar o esconder, era una cara oculta, de la que lo agradable carecía: éste era evidente, por tanto olvidable o prescindible, una vez usado. Los efectos que lo agradable causaba eran fugaces. Daban una satisfacción física, sin más. Mas, lo bello, de algún modo, despertaba la curiosidad, inquietaba incluso. ¿Qué tenía, o qué escondía? ¿Qué había, por ejemplo, tras la sonrisa de la Mona Lisa?
Un teórico de las artes inglés del siglo XIX, Walter Pater, especuló sobre el turbio carácter de la Gioconda. Sostuvo que su sonrisa, siempre calificada de enigmática, escondida un pozo sin fondo, un carácter cruel, abismal. Quien quedaba fascinado por la sonrisa de la Gioconda podía perderse; estaba perdido. La hermosa sonrisa era una trampa que abocaba a placeres prohibidos, o a males.
Las reflexiones de Walter Pater eran propias de un romántico. Para los románticos, la belleza estaba asociado a lo terrible, o lo feo. La belleza velaba o disimulaba la fealdad; también actuaba de señuelo. La fealdad no era ajena a la belleza, sino que hacía parte de ella. No solo ocurría que la fealdad podía ser bella, sino que estaba unida a ella. Sin unas dosis de fealdad, la belleza era dulzona; empalagaba; la fealdad aportaba la dureza que convertía el encuentro con un objeto bello en una experiencia inolvidable; y peligrosa. Inolvidable puesto que peligrosa. Y que, por tanto, fortalecía el ánimo; edificaba.
Mas, no fueron los románticos los primeros que descubrieron que la belleza y la fealdad no eran categorías o cualidades antitéticas u opuestas. Ya los mitos griegos explicaban que el paradigma de la belleza, la diosa de la belleza, Afrodita (o Venus, en Roma), presentaba lados inquietantes y ocultaba un pasado terrible. Afrodita estaba unida a Ares, el dios de la Guerra, o a Hefesto (Vulcano), un dios cojo, feo, el dios de la forja, deformado por el calor del fuego y el esfuerzo que tenía que llevar a cabo para templar las pesadas armas y los apeos de metal.
Por otra parte, si la diosa Armonía era hija de Afrodita, habiendo heredado el lado luminoso de la diosa de la belleza, Deinos y Fobos, el Temor y el Terror, divinidades espantosas, eran también hijos suyos.
Por fin, todo el mundo sabía, aunque no se podía contar (sostenía el filósofo Platón), que Afrodita era el fruto de la castración de su padre, el Cielo (Urano), por su hijo (hermano de Afrodita), Cronos (Saturno). El nacimiento de Afrodita había implicado la atroz mutilación de su padre, incapaz, desde entonces de procrear, de dar a vida. Su semen, vertido por los genitales mutilados, se había repandido por la mar, de la que Afrodita había emergido. Su cuerpo excesivamente hermoso hacía olvidar lo que acababa de ocurrir, pero también deslumbraba tanto, es decir cegaba, que constituía una amenaza, que recordaba el daño inmenso inflingido a su padre. La belleza podía herir o matar, al igual que la fealdad.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)








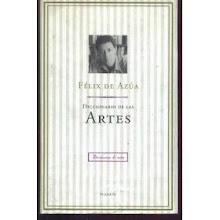



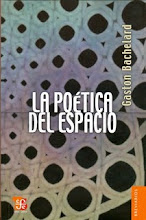



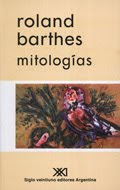

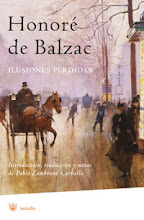
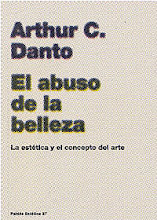








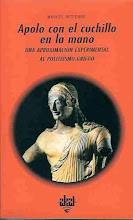








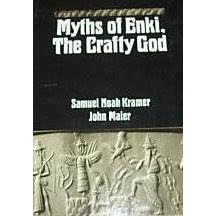




No hay comentarios:
Publicar un comentario