Coyote. Joseph Beuys in America from huubkoch on Vimeo.
El artista moderno como chamán: acción de Joseph Beuys, titulada Coyote: tres días, de 1974, estuvo Beuys, venido directamente de Berlín, envuelto en una manta de fieltro para que nada le distrajera, encerrado con un coyote en la galería Block de Nueva York.
El arte y la obra de arte.
I-
Para nosotros, las obras de arte que cuentan son las que pertenecen a las Bellas Artes (o Artes Mayores), una clasificación decimonónica, que englobaba a la pintura, la escultura, la arquitectura, la música, la poesía a las que se sumarán, ya bien entrados el siglo XX, la fotografía y el "séptimo arte", el cine (que incluye al video). El teatro está unido a la poesía -las obras de teatro clásicas están escritas en verso-, y la danza (y hoy, las "performances" y "acciones") hacen parte del teatro. Esta o estas clasificaciones han dejado de tener la importancia que tuvieron hasta los años 70 del siglo pasado, debido a las múltiples tentativas de los artistas no tanto de producir obras de arte que aunan producciones pertenecientes a distintos géneros -como la ópera o el teatro musical- sino a diluir o cuestionar las fronteras entre las artes.
Sin embargo, lo que denominamos obra de arte no lo era necesariamente antes de finales del siglo XVIII y, simétricamente, las obras que antiguamente se consideraban arte hoy han quedado ordenadas dentro de la artesanía, la magia o... la ciencia.
En efecto, en sociedades pre-urbanas, es decir en el neolítico (IX-V milenios aC) y los inicios de la Edad de Bronce (mediados del IV milenio aC) -aunque es difícil saber con seguridad cómo los objetos de arte de estas épocas remotas eran considerados ya que no existían aún textos, salvo que se los analice a partir de testimonios procedentes de sociedades "tradicionales" ágrafas que aún existen, por ejemplo, en el sudeste asiático, donde sigue imperando una concepción mágica del objeto "artístico", considerado como un fetiche-, los artesanos quizá gozaran de un prestigio y fueran temidos y reverenciados debido a su capacidad de "doblar o templar la voluntad" de los materiales y ponerlos al servicio de unos fines humanos (convirtiendo la tierra en vasijas, o en pinturas, los minerales en apeos, armas y joyas, la madera en vigas y columnas, la piedra en estatuas que parecían vivas, etc.), siguiendo unos procedimientos que solo se transmitían entre unos iniciados (de padres a hijos, de maestros a aprendices), y que requerían el empleo del fuego, del aire, el agua y la tierra, materias que, en ocasiones, requerían destreza y poderes casi "sobrenaturales" para controlarlas, venciendo su resistencia.
Con la estratificación social de la ciudad, los monarcas, sacerdotes, sabios y magos siguieron en lo alto de la jerarquía social, pero quienes les suministraban los objetos utilizados en los rituales, para el control del mundo (armas, apeos, etc), y la expresión del poder (joyas, insignas, objetos votivos y "decorativos") perdieron el prestigio del que habían, muy posiblemente, disfrutado en los poblados. Trabajaban con las manos: este contacto con la materia les envilecía. El héroe era el guerrero, no el productor de bienes.
Unas figuras, marginales pero prestigiadas, siguieron siendo consideradas como bendecidas por -o en contacto con- los dioses, al igual que los monarcas y los sacerdotes: eran los poetas y los músicos -que intervenían en los rituales y, en muchas ocasiones, eran ellos mismo sacerdotes-. Sus obras tenían el mismo prestigio que su condición social porque solo actuaban como portavoces divinos: recitaban o cantaban poseídos por fuerzas sobrenaturales (las siete Musas -de ahí el nombre de música, la perfecta expresión de la melodiosa voz de estas figuras divinas-, hijas de la diosa de la Memoria), sin que tuvieran pleno control sobre lo que componían. Sus obras, entonces, eran mensajes que las divinidades transmitían, por boca de los poetas y músicos, a los humanos.
Con la desaparición del politeismo, la distinción entre artes "musicales" y "mecánicas" o artesanas, se mantuvo, si bien éstas recibieron otras denominaciones. Por un lado, estaban las artes liberales, desligadas de las servidumbres materiales, del contacto con la materia considerada como demoníaca o baja, en las que brillaba el conocimiento del artista (luz que le permitía discernir los secretos del universo, y que provenía de lo alto. Destacaban la aritmética, la geometría, la oratoria, la gramática, la música y la astronomía: artes que ponían al descubierto las leyes que ordenaban el mundo y el verbo -la palabra divina). Frente a éstas, las artes mecánicas evocaban la imagen de un trabajo duro y sucio, y a menudo peligroso: las artes de la lana, de la carpinteria, de la caza, la navegación, etc.
Lo que nosotros son obras de arte mayor no merecían ni siquiera ser destacadas: la arquitectura era una rama de la carpinteria, la pintura una especialidad del arte del tinte que hacía parte de los trabajos con la lana. Por otra parte, la materia tenía tanta importancia -como también ocurría en la antigüedad pagana- que no existía un único término para nombrar a las esculturas. Las tallas eran obra de carpinteros, las estatuas de piedra, de canteros, pertenecientes al gremio de los que montaban estructuras arquitectónicas de piedra; las terracotas era el fruto de los trabajadores de la tierra, etc.
Innumerables fueron las tentativas por ordenar el pluriforme y proteico mundo de la creación humana pero, en resumidas cuentas, todo lo que para nosotros son obras de arte eran, en el mejor de los casos (cuando se reflexionaba sobre ellas), despreciadas o desvalorizadas obras de arte mecánicas, obras artesanas.
El recuerdo de un pasado glorioso, o el recuerdo del prestigio que los poetas (poetas, actores, declamadores, músicos) tuvieron en la Grecia clásica, hizo que, ya desde finales del siglo XV -y, anteriomente, en el período helenístico, marcado por la figura semi-divina de Alejandro, en el siglo IV aC- algunos practicantes de artes mecánicas, que producían pinturas, esculturas y obras de arquitectura, reivindicaron su perdida condición inspirada. Decían ser como los poetas de la antigüedad, portadores o reveladores de verdades que solo estaban a su alcance. Tenían, además, el don de comunicar, de manera convincente o sugerente, lo que el cielo les había hecho ver.
Siendo la religión el cristianismo, las divinidades paganas no podían existir. Y Cristo o el dios padre inspiraba, sin duda, pero a los teólogos, no a los poetas -aunque hubo teólogos que fueron poetas místicos como Teresa de Jesús o Juan de la Cruz-.
El motor de la creación inspirada, entonces, ya no fue una fuerza sobrenatural externa (una Musa), sino una facultad que solo algunos creadores poseían: el genio. Éste era una parte del alma que, cuando se despertaba, obligaba al artista a crear obras brillantes y singulares.
El concepto de genio no era nuevo. Existía desde la antigüedad. Mezclaba dos conceptos antiguos: el llamado "humor melancólico" exacerbado (los humores eran los cuatro elementos con los que el ser humano estaba formado, y el melancólico, influido por el majestuoso Saturno -el dios padre originario, anterior y superior a Júpiter o Zeus) y el "genius" (cada clan romano poseía su propio genio, una divinidad tutelar, quizá un antepasado divinizado), figura latina que derivaba del "daimon" griego, parecido a un ángel de la guarda, que acompañaba a algunos humanos excepcionales como Sócrates.
Los pintores, escultores y arquitectos occidentales -tenemos que tener claro que estudiamos el concepto occidental de arte y de obra de arte, que no corresponde necesariamente con el que impera en otras culturas, sobre todo antes del siglo XX-, lograron al fin, tras casi tres siglos de reivindicación (al menos en los círculos eruditos florentinos), desde mediados del siglo XV hasta finales del siglo XVIII, separarse del grupo de los trabajadores manuales o artesanos y ser valorados por las ideas (el llamado "disegno interno2, considerado como un "segno di dio") y no por su aplicación o traducción material.
La creación de las academias y las logias literarias y artísticas, en el siglo XVII, en las que se primaba las discusiones teóricas -contrariamente a lo que ocurría en los talleres artesanos y artísticos- contribuyó a este proceso que concluyó con la consideración del artista plástico como un intelectual, dotado incluso de clarividencia, casi como los magos, los chamanes y los profetas de la antigüedad.
II.-
¿Qué es la obra de arte, un producto de un trabajo que, en ocasiones, se acerca al del mago?
Una obra de arte es un reflejo, no necesariamente naturalista, o una reflexión de lo que acontece alrededor o dentro de nosotros: entre la ventana y el espejo, la obra de arte destaca, exalta o ridiculiza algunas características del mundo. Por tanto, el arte es una imagen intencionada, una evocación del mundo. Es, pues, un símbolo.
Símbolos son , como las alegorías, las metáforas, las imágenes poéticas, representaciones transfiguradas, miméticas o abstractas, del mundo. Las obras de arte se fijan en aspectos de éste y los exponen, queriendo decir algo significativo (y novedoso) sobre lo que nos envuelve o nos constituye.
¿Qué queremos decir cuando definimos a la obra de arte, del género que sea, como un símbolo. Incluso artes no miméticas, como la arquitectura, son simbólicas porque, en último término, traducen las impresiones que el mundo nos produce. Ante una sensación -real o imaginada- de peligro, construimos un abrigo: una casa o un templo; cuando queremos celebrar algo o a alguien, levantamos un monumento. La arquitectura, en este sentido, podría simbolizar el mundo en tanto que espacio de recogimiento o de expulsión. Sería un símbolo del espacio concebido como un lugar, un lugar, un sitio donde estar. Simbolizaría nuestro arriago en el mundo del que no nos sentiríamos desapegados, simbolizaría el mundo como lugar acogedor -para los vivos y los muertos-, o trataría que el mundo volviera a ser un lugar acogedor.
Un simbolo -.palabra que proviene del griego symbolon- era un disco de cerámica o terracota que se utilizaba durante un acto o un ritual que sellaba un pacto entre dos partes. En estos casos, se cogía un "symbolon", se partía en dos fragmentos que se entregaban a los contendientes, quienes los guardaban celosamente. De este modo, cuando se tenía que probar que se había llegado a un acuerdo, se juntaban los fragmentos. Si encajaban bien, eran el testimonio evidente que pertenecían a personas que se habían encontrado y se habían dado la mano.
Lo curioso es que el symbolon solo adquiría sentido, solo era útil cuando se rompía y se volvían a juntar los fragmentos. Entero nada significaba. Era como una pieza que no se había puesto en circulación.
También era importante que, todo y el encaje de las partes, la fractura fuera visible: si se disimulara, nada probaría que el pacto había sido, en su momento, sólida y perdurablemente sellado.
Objero extraño, entonces, que solo valía roto. Era su corte limpio lo que le daba todo su valor. El quiebro hace visible la acordada unidad.
Mas, ¿por qué una obra de arte es un símbolo? ¿Qué es lo que encaja mal en ella? ¿Que grieta interna posee?
Una obra de arte porta un mensaje. Éste es el que el artista comunica a través de la obra, o es el que el receptor (el espectador) cree descubrir u otorga a la obra -completándola. El contenido (la idea) se transmite a través de una forma sensible (una imagen plástica, unas palabras, sonidos). Esta forma tiene la misión, o el fin, de reflejar, traducir y comunicar el contenido, de exponerlo a los sentidos de los espectadores, quienes tienen que descifrar o descodificar el mensaje -mensaje que no es unívoco: la obra de arte no es una señal que tiene que ser legible o comprensible de buenas a primeras y no dar pie a dudas o ambigüedades -giro a la derecha o a la izquierda, o no puedo; puedo ir a más de ciento veinte quilómetros o no; el paso está abierto o cortado, etc.- No cabe la menor duda o indecisión.
Sin embargo, ¿cúal es el sentido de la obra? ¿qué "vemos" o percibimos? ¿vemos todos lo mismo? ¿agotamos el sentido? Acaso, ¿no descubrimos nuevos matices, nuevos significados cuando volvemos a mirar, escuchar, probar una obra de arte?
Aunque solo sea porque nosotros inevitablemente cambiamos, y no alcanzemos a comprender todo, hay partes del mensaje que no quedan traducidos o no quedan bien traducidos. Traducir y traicionar, como popularmente se dice, son acciones relacionadas. Una novela traducida no dice exactamente lo mismo que el texto original. Matices, giros, expresiones, imágenes, alusiones se pierden o se añaden. En cuanto obramos (escribimos, pintamos, dibujamos, hablamos), lo que producimos no coincide exactamente con la idea o imagen mental que teníamos. El paso o el transvase a la materia, la exteriorización de una idea modifica, aunque sea de manera imperceptible, ésta.
Por tanto, la forma sensible es incapaz de coincidir perfectamente con la potencia y riqueza de la idea. Una parte se pierde o se deforma. De ahí que la interpretación incesante sea necesaria, y que el sentido de la obra de arte no se agote. Trescientos años más tarde, se sigue debatiendo acaloradamente sobre el significado o el contenido de Las Meninas de Velázquez, una obra naturalista, en apariencia clara, como si de una instantánea se tratara.
Si forma e idea coincidieran, la obra se convertiría en una señal (de tráfico). Vista y olvidada, pues su contenido (pobre) se agotaría en la contemplación. No merecería ser estudiada. La interprrtación sería instantánea y sin complicaciones.







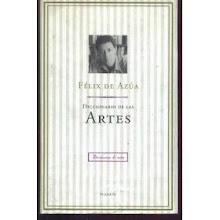



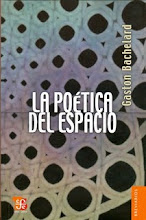



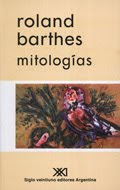

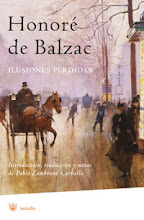
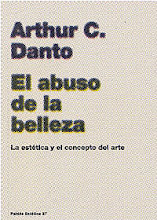








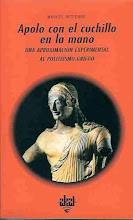








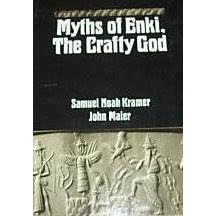




No hay comentarios:
Publicar un comentario