Los grandes arquitectos no dibujan, proyectan ni, a veces, idean, sino que confían en colaboradores escogidos -como el caso de Dominique Perrault- para que ofrezcan propuestas y soluciones, y desarrollen propuestos firmados por el arquitecto o su taller.
El proceso de creación y trabajo de la arquitectura también se produce, a veces en cine, donde personas que nunca han filmado ni pertenecen al mundo del cine, aparecen como responsables de películas gracias a la labor conjunta de equipos de colaboradores escogidos o aceptados por la persona que firma la obra, que es reconocida como la autora de la obra.
Del mismo modo, las artes plásticas (pintura, escultura., fotografía y video-arte, incluso) son practicadas por artistas cuyas obras son fruto de un trabajo de y en taller. Desde que Andy Warhol facturara cuadros que, a partir de un cierto momento, no pintaba ni siquiera ideaba, sino que eran concebidos y manufacturados en The Factory (su taller de nombre significativo), pero que eran reconocidos y reconocibles como obras suyas
grandes pintores (pintores cotizados), como Damian Hirst, Jeff Koons, etc., confían sus obras a colaboradores, cuyo trabajo supervisan. El grado de participación efectiva del artista varía desde la idea hasta la firma del cuadro concluido, en el que solo la firma testifica la relación del artista con la obra.
Este procedimiento puede sorprender, sobre todo a partir de la concepción del artista y su trabajo que se forja a principios del siglo XIX cuando cierran los talleres de origen medieval: las clases adineradas, aristocráticas, eclesiales y reales, tienden a desaparecer, así como palacios y grandes santuarios, en beneficio de una burguesía, cuyos espacios, más privados y recoletos que los grandes salones aristocráticos, gustan y requieren de obras de menor tamaño y coste, que impidieron que los grandes talleres sobrevivieran. Por otra parte, el "mercado" del arte cambió. El artista ya no pudo trabajar por encargo -encargos que le permitían mantener un taller-. Los burgueses tendieron a comprar obras no a encargarlas. Las obras -salvo los retratos- se vendían en tiendas de marchantes. El artista tenía que darse a conocer. Tenía, entonces, que "producir" obra, ofrecida a la venta en galerías.
Los encargos públicos no desaparecieron, ciertamente. Mas los artistas, tras la desaparición de los talleres, tuvieron dificultades en "hacerse un nombre". De ahí la importancia de los llamados Salones, financiados por el estado, exposiciones públicas y colectivas, que daban a conocer a aquellos artistas cuyos cuadros habían sido previamente aceptados por un jurado. Este procedimiento obligaba, como en todo concurso, a los artistas a trabajar sin tener la seguridad que su obra sería adquirida. Una gran parte de su trabajo estaba dedicado a mostrar sus habilidades.
Este proceder respondía a una nueva concepción del artista y la obra de arte. Éste era considerada como la expresión personal e intransferible de un artista. La obra reflejaba su mundo o su visión. Cada artista tenía que poseer un imaginario y una factura propia, adaptada, de todos modos, a los gustos imperantes. Era difícil desmarcarse de los demás sin desmarcarse de lo que el público y los poderes públicos esperaban. La obra tenía que haber sido ideada y producida, trabajada por el artista. Su mano, su sello, su factura tenía que ser visible en la obra, lo que obligaba a realizar obras cada vez menos naturalistas. La factura pasaba por un cierto alejamiento, o una cierta deformación de la naturaleza, del modelo natural.
Esta concepción del trabajo artístico respondía a la visión del artista como un ser genial: insólito y solitario, cuya obra rompía moldes y cánones. Tenía que sorprender, escandalizar, incluso, pero sin romper totalmente con los gustos habituales o esperables. La frontera entre la originalidad y el rechazo era tenue. Pero se tenía que recorrer.
Esta concepción ha llegado hasta casi nuestros días. Los artistas minimalistas fueron lo que dejaron de facturas obras para idear normas de procedimiento, según los cuales cualquiera, debidamente autorizado, podía producir una obra siguiendo las férreas normas fijadas por el artista.
Este procedimiento, que pudiera parecer innovador, y que puso fin a la noción del artista como autor primero y último de la obra considerada como un hijo suya, una creación suya a la que había dado a luz, sin embargo, retomaba algunos postulados de la creación artística, desde la antigüedad hasta el siglo XVIII.
De hecho, la noción romántica de la creación, vigente entre el siglo XVIII y los años sesenta o setenta, constituye una excepción en la historia del arte. Tradicionalmente, los artistas no trabajaban solos. De hecho, no trabajaban siempre.
En Europa, desde la antigüedad hasta el siglo XVIII, era necesario estar o tener un taller reconocido por un gremio para poder trabajar. Solo a partir de finales del siglo XVI, las nacientes Academias permitieron a los artistas empezar a ser considerados artistas liberales, pensadores, lo que no les eximió de trabajar en un taller.
Para ejercer la profesión de pintor, escultor o arquitecto, eran necesario entrar en un taller, de joven, como aprendiz. Los primeros años, el joven (nunca mujeres) aprendía a preparar telas y óleos a base de aceites cocidos y pigmentos naturales, minerales y vegetales. Poco a poco, le era permitido dibujar o pintar, primero detalles, el fondo, hasta figuras, tras años de formación. Los ayudantes más diestros y preparados -como Julio Romano, en el taller de Rafael- podían llegar a concebir composiciones. El maestro de taller firmaba las obras y, en función de los precios acordados, intervenía más a menos, normalmente pintando manos y rostros, y añadiendo vivas manchas blancas que animaban las composiciones. Obras enteramente manufacturadas por el maestro eran escasas, y valiosas. Eran obras originales en las ningún ayudante intervenía.
Esta manera de operar pre-moderna, sin embargo, no implicaba que el maestro de taller fuera considerado un ser superior que pudiera expresarse a través el trabajo de otros. La obra era una creación colectiva, o anónima, incluso. En cierto que, a partir del siglo XVII, el que el maestro de taller casi no trabajara manualmente era una consecuencia de sus esfuerzos por dejar de ser considerado un trabajador mecánico para ser aceptado como un artista liberal, como un pensador, un poeta, un matemático, un geómetra o un orador.
Que quisiera ser reconocido como un pensador no implica que lo fuera. El artista empezó a ser considerado como un artista, tal como lo entendemos hoy, una persona apreciada por sus ideas, a partir de mediados del siglo XVIII.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)







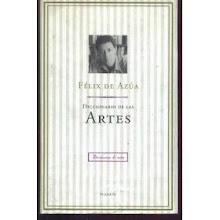



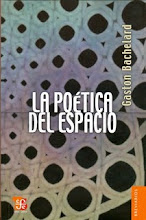



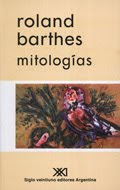

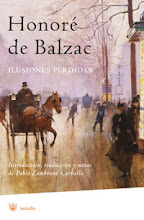
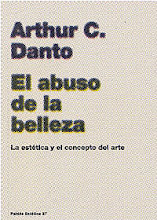








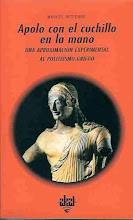








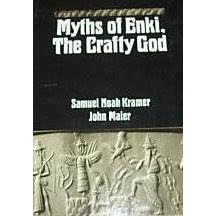




No hay comentarios:
Publicar un comentario